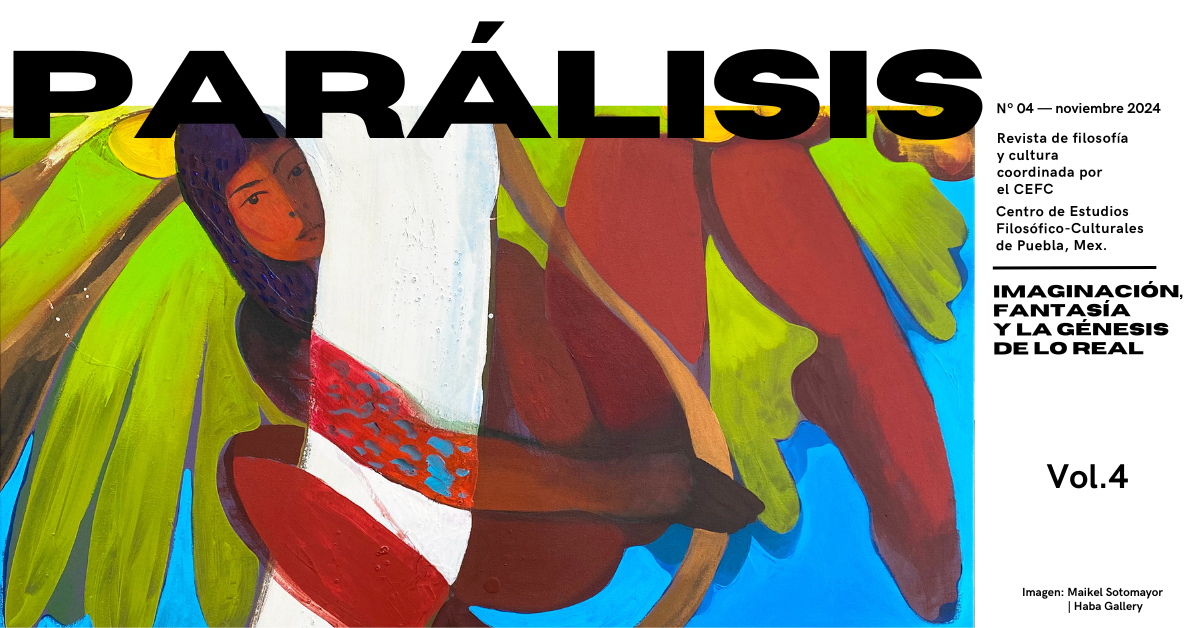por Claudia Virginia López Machorro
<<El mito cuenta una historia sagrada;
relata un acontecimiento que ha tenido lugar
en el tiempo primordial, el tiempo
fabuloso de los comienzos.>>
Mircea Eliade
Resumen:
En el siguiente texto se explora la relación entre los mitos, el lenguaje y la percepción del tiempo. Se argumenta que el lenguaje, como herramienta humana fundamental, no solo sirve para nombrar el mundo y organizar la realidad sensible, sino que también tiene una dimensión creativa y sagrada, vinculada con la cosmogonía y los mitos. Los mitos no son meras ficciones, sino relatos que explican el origen de los elementos de la realidad y ofrecen una visión primordial del ser, estableciendo un vínculo entre el pasado y el presente. Además, se presenta la idea de que el mito, a través de su enunciación, actualiza un tiempo primordial, donde las fuerzas divinas y los rituales permiten la recreación de la vida y el regreso al origen.
Palabras claves: mito, lenguaje, tiempo, percepción, ritual
Abstract:
The following text explores the relationship between myths, language, and the perception of time. It argues that language, as a fundamental human tool, not only serves to name the world and organize the sensible reality but also has a creative and sacred dimension, linked to cosmogony and myths. Myths are not mere fictions; they are narratives that explain the origin of the elements of reality and offer a primordial view of being, establishing a connection between the past and the present. Furthermore, the text presents the idea that the myth, through its enunciation, updates a primordial time, where divine forces and rituals allow for the recreation of life and a return to the origin.
Keywords: mith language, percepción, time, ritual
Somos los humanos animales del lenguaje, seres interpelados y, a la vez, seres cuestionadores. Somos aquellos que nombran al mundo y que, al mismo tiempo, son nombrados por otros. Somos los creadores de la palabra, sin embargo, es ella quien nos conforma. Es difícil intentar definir el uso y los límites del lenguaje. El mundo sensible se aparece frente a nosotros, y nosotros en nuestro intento de asirlo, o tal vez en nuestro intento de aferrarnos a él, lo nombramos. Este impulso que supone una realidad externa es, al mismo tiempo, un ejercicio que otorga ser. El verbo se hace carne, la palabra dota de ser. Hay pues, dos sentidos o senderos del lenguaje; el primero es aquel que recorre lo que ya existe y el segundo es aquel que trae consigo la existencia misma. En los mitos ambos sentidos son recorridos de manera alterna.
El mito puede ser entendido en su forma más ordinaria como una invención o ficción. En este sentido, no sería más que un discurso estructurado de tal manera que conjunta un puñado de posibilidades pasadas o futuras. Se trataría pues de una estructura de un mundo posible, sin embargo, no conlleva rasgos ni elementos de lo actual, en el sentido de realización efectiva. Por otro lado, hay un sentido mucho más rico que se desprende de la comprensión del lenguaje antes mencionada. Fernández y Díaz, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, señalaba repetidamente en sus clases que <<los mitos son verdades profundas de la cultura>>. La comprensión del mito como ficción o bien como lo no verdadero proviene, como señala Mircea Eliade, de la tradición griega, comenzando por Jenófanes y perpetuándose, posteriormente, por la tradición judeocristiana.
Opuesto tanto a logos como más tarde a “historia”, mythos terminó por significar todo <<lo que no pude existir en la realidad>>. Por su parte, el judeocristianismo relegaba al domino de la <<mentira>> y de la <<ilusión>> todo aquello que no estaba justificado o declarado válido por uno de los dos Testamentos. (Eliade, 2013, p.3)
Así, el mito pasó de tener un carácter verdadero a uno que refería a lo que no puede existir en la realidad. Ahora bien, es importante señalar que, si bien muchas de las mitologías han sido sistematizadas y ordenadas para dotarlas de una mayor congruencia, ello no implica la pérdida de un carácter mítico. Según Eliade, estas narrativas reflejan un estado primordial y, fundamentan ciertos comportamientos o actividades humanas.
La realidad que se aparece a través de los sentidos me permite distinguir colores, texturas, olores y sonidos. No obstante, esta enumeración de fenómenos sensibles no sería sino una masa indistinta o meramente ocurrente si no fuese por el uso del lenguaje como mediador. Siendo así, que me permite ordenar de alguna manera los elementos fenoménicos que aparecen a mi conciencia.
Así mismo, es el lenguaje el que me permite comunicar la bastedad de sentidos y elementos que distingo. Sin embargo, no todo puede ser comunicado clara e indistintamente porque hay, por decirlo de alguna manera, niveles de dominio. No es lo mismo nombrar un objeto como una manzana, a la cual puedo ver, tocar, probar, oler…que la relación que tengo con ella en otros niveles, como el gusto, es decir, referir aspectos no sensibles. Hay entre estos un nivel que desborda al lenguaje en su uso práctico. En primer lugar, hay que señalar que el lenguaje nos permite distinguir partes de la realidad. Se trata, en un primer momento, de distinguir entre lo que es una manzana, de lo que no lo es. Así, a través del lenguaje diseccionamos lo real, delimitamos partes como si estas pudiesen ser arrancadas de la totalidad. Esta acción nos permite ordenar y categorizar los elementos de nuestra percepción. Además, comunicar estas disecciones es posible por la intersubjetividad, es decir, por la comprensión y significación compartida. Ya sea que el lenguaje sea o no producto de un constructo social o provenga de la naturaleza misma, el hecho es que a través de éste es posible comunicar y esto, a su vez, se posibilita porque hay sentidos compartidos.
El lenguaje, según Antístenes recuperado por Diógenes, “(…) manifiesta lo que era o es.” (Dióg. L., VI, 1,3) El lenguaje nos permite evocar algo de la realidad, pues “(…) es imposible contradecir o también decir lo falso” (Arist. Met., V, 29 1024 b 33). Este sentido del “lenguaje” refiere a un carácter apofántico, es decir, el lenguaje permite declarar algo como verdadero o falso y, en ese sentido, revela un objeto. Vico señala en su obra Ciencia Nueva que los primeros hombres dieron nombre a las cosas no desde el uso de la razón sino desde el sentimiento que en ellos afloraba al afrontarse con las cosas del mundo. La naturaleza era entones una expresión de algo divino y los hombres, a partir de las sensaciones y emociones de su encuentro, nombraron al mundo. “(…) los primeros hombres, que hablaron por gestos, por su naturaleza, creyeron que los rayos y los truenos eran gestos de Júpiter, que Júpiter ordenaba mediante gestos, y que tales gestos eran palabras reales, y que la naturaleza era la lengua de Júpiter.” (Vico,1744, p. 184-185) La creación del lenguaje desemboca en imágenes individuales y no en nociones generales, precisamente porque proviene de un sentimiento que es, a su vez, producto del encuentro con el mundo. El lenguaje, en este marco, no es entendido desde un ámbito racional y desde un propósito de objetivación, sino desde una dimensión sagrada, en donde se evoca un sentimiento en encuentro. Así mismo, señala Vico que “(…) esa primera habla que fue la de los poetas teólogos, no fue un habla según la naturaleza de las cosas (…) sino que fue un habla fantástica por sustancias animadas (…)”. (Vico, 1744, p.198)
La articulación del lenguaje desde una perspectiva más racional es producto de un proceso histórico que, paulatinamente, desmitifica al mundo. El paradigma de la racionalidad predominó a partir del paso del mito al logos, pues a partir de ello la función del lenguaje quedó relegada a una senda: la de describir o referir aquello que existe. Pero el lenguaje tiene también una dimensión creadora, que se acerca más a la noción sagrada del lenguaje, es decir, aquella que evoca el encuentro y también el origen de lo real.
El predominio de la dimensión racional del lenguaje desembocó en un uso meramente positivo y descriptivo, el cual conlleva, a su vez, una estructura y características particulares, a saber, de la fragmentación de la realidad. El mundo se divide en partes más o menos distinguibles, separa al sujeto del objeto; el lenguaje organiza, estructura, reglamenta y, finalmente, elimina todo rastro de aquello que no puede ser delimitado. Esto último, lo sagrado.
La segunda senda del lenguaje es aquella que tiene aún una dimensión sagrada y que, por tanto, refiere a la génesis y a la creatividad, se instala en el uso poético y mítico del lenguaje. Los mitos, desde esta perspectiva, cuentan un acontecimiento que ha tenido lugar en un tiempo privilegiado, el tiempo de la creación. Todo mito, a diferencia de los cuentos y fábulas, refiere a estos tiempos originarios, es decir, el momento en que algo ha comenzado a ser. Mircea Eliade llama a esta temporalidad como “los tiempos fabulosos de los comienzos” o bien el “tiempo primordial.” Esta referencia a un pasado original se entiende como verdadera. Es importante mencionar que no porque los protagonistas de estas narraciones son, en su mayoría, seres divinos, el relato se considere falso, sino todo lo contrario. “Todos estos relatos son (…) la expresión de una realidad original, mayor y más llena de sentido que la actual, y que determina la vida inmediata las actividades y los destinos de la humanidad.” (Eliade, 1983, p.12). El mito es más verdadero que una “descripción objetiva” con el uso racional del lenguaje porque refiere al momento en el que algo comenzó a ser y esto fue realizado por seres que, por decirlo de alguna manera, son más reales, por ser divinos.
Para los pueblos primitivos el mito actualiza el momento en el que algo llega a ser y, al mismo tiempo, explica o da razón del modo de ser del hombre.
(…) “y el hombre, tal como es hoy, es el resultado de estos acontecimientos míticos, está constituido por estos acontecimientos. Es mortal, porque algo ha pasado in illo tempore. Si eso no hubiera sucedido, el hombre no sería mortal: habría podido existir indefinidamente como las piedras, o habría podido cambiar periódicamente de piel como las serpientes y, por ende, hubiera sido capaz de renovar su vida, es decir, de recomenzarla indefinidamente. Pero el mito del origen de la muerte cuenta lo que sucedió in illo tempore, y al relatar este incidente explica “por qué” el hombre es mortal. (Eliade, 1983, p.8).
El mito articula entonces no sólo los orígenes de algo, sino que explica el modo de ser actual de ese ente o fenómeno. De tal manera que el relato puede girar en torno a una cosmogonía o bien narrar un evento mítico que trastocó un modo de ser, señala un carácter esencial y explica todo aquello que tiene que ver con el modo de su existencia. Las poblaciones que mantienen aún vivas sus tradiciones míticas estructuran relaciones y comportamientos en torno a estas narraciones.
Cuando el mito se enuncia, el origen se actualiza. El mito no sólo tiene una función conmemorativa, es decir, el objetivo no es solamente recordar sino también actualizar o retornar al tiempo primordial.
Lo esencial para él es, pues, conocer los mitos. No sólo porque los mitos le ofrecen una explicación del Mundo y de su propio modo de existir en el mundo, sino, sobre todo, porque al rememorarlos, al reactualizarlos, es capaz de repetir lo que los Dioses, los Héroes o los Antepasados hicieron ab origine. Conocer los mitos es aprender el secreto del origen de las cosas. En otros términos, se aprende no sólo cómo las cosas han llegado a la existencia, sino también donde encontrarlas y cómo hacerlas reaparece cuando desaparecen. (Eliade, 1983, p.9).
Conocer el mito de algo es conocer el principio, no entendido desde un sentido meramente temporal (aunque también lo implica), sino sobre todo un principio de génesis. Se trata de una especie de poder mágico que permite al conocedor del mito dominar, duplicar o reproducir los entes o fenómenos que responden a dicho principio. Sin embargo, hay una condición para que los mitos cumplan su efecto, a saber, la enunciación. No es suficiente conocer el mito, ha de enunciarse para cumplirse. Es en este apartado donde resulta esencial el vínculo de una dimensión espiritual del lenguaje verbal con la narrativa del mito. La enunciación es, por decirlo de alguna manera, la apertura o la llave de acceso hacia el “tiempo primordial”.
La apertura de un tiempo primordial o primigenio es posible si desarticulamos la noción de un tiempo espacializado. Este último producto de una visión con predominio de la razón como principio de lo real. El tiempo espacializado es un tiempo fragmentado que se adhiere a los parámetros de la ciencia moderna, es decir, permite ser medido, manipulado y controlado. Además, éste se comprende como la suma de unidades discernibles, los segundos, el tic tac del reloj; el tiempo se entiende como al espacio. Pero, algunos dirían, hay una cualidad que no puede ser negada, y que distingue de manera clara al espacio del tiempo. El espacio puede recorrerse en diferentes direcciones y ¿el tiempo?La noción de tiempo como una dimensión susceptible de ser controlada y fragmentada se opone de manera radical a la concepción mítica del tiempo. En primer lugar, porque como hemos mencionado anteriormente, el punto de partida de la experiencia en y a través de una visión mítica no es la razón sino la afección, la sensibilidad. En este sentido, no se trata de un fenómeno conformado por unidades claramente distinguibles sino más bien de un flujo perenne de vitalidad.
(…) es como una <<frase sembrada de comas>>, sin ningún punto que la corte o la interrumpa, en la cual el pasado siempre está presente; como una realidad que no puede abordarse mediante el tiempo espacializado y que es semejante a <<la continuidad indivisible e indestructible de una melodía en la que el pasado entra en el presente y forma con él un todo indivisible.>> (Muñoz, 1996, p.12).
El tiempo desde esta perspectiva puede ser atravesado. No es una línea unívoca y unidireccional. Se trata de un flujo informe que, como menciona Muñoz, se encuentra presente de manera total, una continuidad sin partes. Pensar así el tiempo posibilita al mito la apertura de un tiempo primigenio, porque éste no se encuentra negado a un ahora, más bien está contenido de manera perenne en él y en todos los ahoras. ¿Qué relación hay entre la palabra y lo real? Para la tradición clásica, como hemos señalado al inicio del texto, la palabra enuncia aquello que es y no puede enunciar lo no verdadero. Los mitos articulan un carácter verdadero no sólo porque su efectividad es resultado de la enunciación, sino también porque remiten a una temporalidad primigenia en un sentido óntico. No se trata de un retorno sino más bien de un develamiento de lo real, de las profundidades que han sido veladas por una visión racionalista y miope. Lo sagrado en el mito no es una realidad ausente sino latente, y por ello al enunciarlo se renueva la acción misma del momento creador.
Al recitar el mito de origen, se obliga al arroz a mostrarse hermoso, vigoroso y tupido, como era cuando apareció por primera vez. No se le recuerda cómo ha sido creado, a fin de <<instruirle>>, de enseñarle cómo debe comportarse. Se le fuerza mágicamente a retornar al origen, es decir, a reiterar su creación ejemplar. (Eliade, 1983, p.9).
Cuando un mito es enunciado se reinstaura, o mejor dicho se hace patente el tiempo original, el tiempo en donde todos los elementos coexisten, un tiempo no espacializado, no unidireccional sino un tiempo indefinidamente recuperable. La vivencia del mito es una invitación al espectáculo de la obra divina, el momento de la creación. Para finalizar, me gustaría mencionar un ejemplo que da cuenta de la creación de mujeres y de su conexión con una dimensión salvaje o natural, así como de los ciclos y las reencarnaciones a lo largo de la vida. Si bien esta narración no es propiamente un mito, sino una narración que encierra el ejercicio mítico que muestra el desarrollo de los elementos míticos antes mencionados.
En la zona norte entre México y Estados Unidos hay una narración sobre una vieja, la Loba1. Comienza señalando que en dicha región se cuenta la historia de una vieja que todos conocen, pero pocos han visto. Esta vieja espera a los extraviados, a los caminantes y a los buscadores. Emite más sonidos animales que humanos y deambula en busca de huesos de animales muertos. La Loba reúne todos los huesos y los lleva a su cueva. Sin embargo, tiene predilección por los huesos de lobos/as. Ella camina errática recuperando cada parte del esqueleto de un lobo y
(…) cuando ha juntado un esqueleto entero, cuando el último hueso está en su sitio y tiene ante sus ojos la hermosa escultura blanca de la criatura, se sienta junto al fuego y piensa qué canción va a cantar. Cuando ya lo ha decidido, se sitúa a lado de la criatura, levanta los brazos sobre ella y se pone a cantar. Entonces los huesos de las costillas y los huesos de las patas del lobo se cubren de carne y a la criatura le crece el pelo. La Loba canta un poco más y la criatura cobra vida y su fuerte y peluda cola se curva hacia arriba. La Loba sigue cantando y la criatura lobuna comienza a respirar. La Loba canta con tal intensidad que el suelo del desierto se estremece y, mientras ella canta, el lobo abre los ojos, pega un brinco y escapa corriendo cañón abajo. En algún momento de su carrera, debido a la velocidad o a su chapoteo en el agua del arroyo que está cruzando, a un rayo de sol o a un rayo de luna que le ilumina directamente el costado, el lobo se transforma de repente en una mujer que corre libremente hacia el horizonte, riéndose a carcajadas. (Pinkola, 1992, p.44).
El primer elemento que me gustaría resaltar es el personaje principal de la narración. La Loba también llamada Huesera o Trapera es un ser que no tiene una naturaleza plenamente definida, sino que se encuentra en la intersección entre lo animal, lo salvaje, lo humano y lo divino. Este modo de ser le permite moverse en diferentes dimensiones entre lo natural, lo divino y, por tanto, lo creativo. Se trata de un personaje que realiza un rito previo antes de un ejercicio plenamente sagrado. El rito consiste en el deambular errático en busca de los elementos necesarios que darán apertura a un tiempo primigenio o de creación. Una vez que el rito previo ha sido concluido, es decir, ha juntado todas las piezas la Loba, dice Pinkola, se sienta y piensa qué canción va a cantar. Este es un punto culmen en la narración, pues implica el conocimiento del mito, es decir, de aquello que debe ser enunciado para revitalizar lo que ha muerto. Una vez que se eligen las palabras la Loba canta y entonces el mito, al ser enunciado, y bajo las condiciones de un rito cumplido, permite la emergencia de la vida, de la creación del animal. Seguido de este momento ocurre también una transformación, la del lobo a mujer, que se explica por un momento de igual misticismo. Sin embargo, éste tiene lugar no ya en la presencia de la Loba sino más bien en la interacción con la naturaleza y con elementos igualmente sagrados de la misma, como lo son la Luna y el Sol. La finalidad de esta historia es mostrar aspectos de lo femenino a través de la figura del lobo, animal muy utilizado en otras narrativas de carácter mítico.
En esta narración encontramos todos los elementos que componen a los mitos y también algunas de las pautas del ejercicio de estos. Los mitos son entonces narraciones que encierran verdades profundas de la cultura. Tienen un carácter sagrado que implica la génesis de elementos de lo real. Así mismo, muestra la conexión entre el lenguaje y el ser de las cosas que tiene como fin la apertura de una dimensión temporal primigenia.
Notas al pie.
1 Se trata de un relato recuperado por Clarissa Pinkola Estés en su texto Mujeres que corren con los lobos.
Bibliografía.
- Aristóteles; Metafísica; Ed. Gredos, Trad. Tomas Clavo Martínez; Madrid, 1998.
- Pinkola, C., Mujeres que corren con los lobos; Ed. Penguin Random House; México, 1992.
- Eliade, M., Mito y realidad; Ed. Kairós; traducción del francés de Luis Gil, Barcelona; 2013.
- Muñoz Alonso López G. (1996). El concepto de duración: la duración como fundamento de la realidad y del sujeto. Revista General de Información y Documentación, 6(1), 291. https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/RGID9696120291A
Vico, G. B; La ciencia nueva, Ed. Tecnos; España; 1744.