Por Uri Márquez Mendoza (ICSyH/BUAP)
Resumen:
El presente escrito define la idea de phantasia longiniana a propósito de la traducción en español como concepción sublime en un sentido etéreo, ayuntando a la propuesta de dos textos semióticamente diferentes, de este modo se apunta a la carencia de definición ontológica, en un sentido material (dialéctica), cuya operación ideal efectiva es una estrategia que entroniza la no-operatoriedad de la realidad, siendo parte de una agenda geopolítica, ajena a nuestra razón vital histórica, la cual escamotea los cierres y deslindes propios de la fantasía en español en su producción literaria, es decir, fundamentalmente las operaciones cognitivas de la imaginación y la interpretación como formas poéticas ancilares a la historia, ya frente a la idea cultural de imaginación visionaria (impuesta) que corresponde al meme porque lo fantástico dota a lo imposible de existencia operatoria dentro del mundo interpretado, dejando las formas poéticas como entidades “posibles” y constituyendo una contradicción lógico-ontológica.
Palabras clave: Phantasia, sublime, poesía, ontología, Góngora, meme
Abstract:
This paper defines the idea of Longinian phantasia in relation to Spanish translation as a sublime conception as ethereal sense, bringing together the proposal of two semiotically different texts, thus pointing out the lack of ontological definition in a material sense (dialectic), namely effective ideal operation is a strategy that enthrones the non-operationality of reality being part of a geopolitical agenda, alien to our historical vital reason, which conceals the closures and demarcations proper to fantasy in Spanish in its literary production, that is, deeply the cognitive operations of imagination and interpretation as poetic forms ancillary to history in contrast to the cultural idea of visionary (imposed) imagination that corresponds to the meme because the fantastic endows the impossible with an operative existence within the interpreted world leaving poetic forms as «possible» entities and constituting a logical-ontological contradiction.
Keywords: Phantasia, sublime, poetry, ontology, Góngora, meme.
Introducción: La phantasia y las especies vivientes
El término phantasia alude a una operación especial de la consciencia que capta una actividad fenoménica delimitada y cuyo mecanismo cognitivo, reiterado en la actividad social, se formula como una participación distributiva, difusa y no excluyente de una taxonomía de holemas1 que integran la clase de las ideas denominadas poéticas (desde las perspectivas teórico-metodológicas del análisis discursivo2 son modelos somáticos y a ellos corresponden un conjunto finito de términos que suspenden la referencia semiótica) y por solidaridad sincategoremática, revisten el carácter de lo ‘imposible’ en la realidad.
Empero, más allá de si, ontológicamente, a las acepciones de la phantasia y siendo más precisos, longiniana (por el neoplatónico Longino (s. I-II A.C.E.) autor del Περὶ ὕψους o Sobre lo sublime3) se las considera conceptos difusos o no4, éstas constituyen un holema análogo con la imaginación, en un sentido particular que es el prospectivo, motivado por la red sináptica del ser humano, la cual acompaña a una dialéctica histórica, por medio de planes y programas5 (no en el sentido fenomenológico de intencionalidad) que posibilitan la consecución agentiva de una especie con un sistema nervioso central, permitiendo el desarrollo, a través de la médula espinal, de la corporeización cognitiva, como es el caso del ser humano. Puesto que no es la única especie capaz de evolucionar y arribar a la corporeización de la imaginación, el filósofo Friedrich Engels (1876) sostuvo en El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre que:
Por lo demás, de suyo se comprende que no tenemos la intención de negar a los animales la facultad de actuar en forma planificada, de un modo premeditado. Por el contrario, la acción planificada existe en germen dondequiera que el protoplasma exista y reaccione, es decir, realice determinados movimientos, aunque sean los más simples, en respuesta a determinados estímulos del exterior. Esta reacción se produce, no digamos ya en la célula nerviosa, sino incluso cuando aún no hay célula de ninguna clase. El acto mediante el cual las plantas insectívoras se apoderan de su presa aparece hasta cierto punto, como un acto planeado, aunque se realice de un modo totalmente inconsciente. La facultad de realizar actos conscientes y premeditados se desarrolla en los animales en correspondencia con el desarrollo del sistema nervioso, y adquiere ya en los mamíferos un nivel bastante elevado.
Sin embargo, es evidente que, la especie capaz de transformar la geoecología actual, a través de planes y programas es el ser humano, conllevando la contradicción inherente al proceso evolutivo, una situación autodestructiva como especie. Kristin Andrews (2015) señala que “en general, se entiende que la cognición se refiere a los procesos que median entre nuestras entradas sensoriales y nuestro comportamiento posterior, incluyendo cosas como la memoria, la resolución de problemas, la navegación, el razonamiento y el procesamiento del lenguaje… Los procesos cognitivos causan el comportamiento en el que participa el organismo dados los estímulos que el organismo percibe”6, aunque, el opuesto de tal afirmación, se encuentre, como Andrews señala, en “la declaración de Cambridge sobre la consciencia en los no-humanos” (2012) que con:
La evidencia convergente indica que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados conscientes, junto con la capacidad de exhibir conductas intencionales. En consecuencia, el peso de la evidencia indica que los humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos que generan la conciencia. Los animales no humanos, incluidos todos los mamíferos y las aves, y muchas otras criaturas, incluidos los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos.7
El debate sobre las capacidades cognitivas de las especies es evidente. Sin embargo, la evolución de la especie humana es la que ha llegado a constituir lo que Aristóteles llamó el ζῷον πoλιτικόν (animal político). En el orden temporal de las coordenadas bioquímicas del planeta, la evolución del ser humano está desfasada con respecto a la secuencia evolutiva de las otras especies y no sólo en el sentido del tiempo objetivo husserliano (objektive Zeit8), sino de las llamadas unidades geocronológicas del planeta, de la cual, nos corresponde un aproximado de 11 700 años, el Holoceno (Cuaternario-Cenozoico). En este sentido, los seres humanos han desplegado una serie de coordenadas bélicas en torno a los intereses geopolíticos de los cuales otras especies han carecido porque su cronograma evolutivo, en los tres órdenes de la materia especial, no es coincidente con la de la prehistoria e historia.
La phantasia una idea filosófica en una tesis de literatura hispánica.
Ulises Bravo López (2023) en Góngora y lo sublime. Una lectura de la poesía temprana 1580-1611 del poeta cordobés a la luz de la concepción longiniana de lo sublime afirma que la phantasia debe traducirse como “imaginación visionaria” porque son “imágenes formadas y animadas” por el espíritu del poeta, representadas “sensible y perceptiblemente” por sus palabras, es decir, de creaciones literarias que la imaginación y la sensibilidad del lector son capaces de percibir, de ver, de sentir. Por ello Longino ligó indisolublemente la “imaginación visionaria” al éxtasis pasional”9. Si bien, es cierto que, la existencia operatoria de la phantasia sólo puede darse en la estructura de lo imposible como concepto filosófico, ya estético, ya retórico o bien poético, lo conveniente (concreto) es atender a la existencia de la planificación de programas cognitivos10 en el estadio histórico adecuado, emplazar la obra en su contexto y diferenciar el trabajo filosófico del poético en la dialéctica histórica. Se buscará concluir cómo el holema longiniano opera en función de un apriorismo inherente a la función filosófica, abierta por él y Hermógenes, ayuntando un modelo discursivo actual, enmarcado al interior de la actividad social presente11. El exponer tal texto, como ejemplo, plantea los deslindes críticos previos de lo que constituye la phantasia y cómo, siendo una idea filosófica, cualquier intérprete y, no sólo Bravo López (2023), explica la actividad poética.
Si se destaca sólo la intención persuasiva (conmovere) “producto de la vehemencia creadora del poeta, de su profusión de impulsos pasionales”12, o bien, una “representación mental”13 donde el lector entra en conexión con el poeta y con su texto, contempla las escenas, cargadas de sentimientos paroxísticos que sensibilizan, “visualizándolas”14; emerge en el pensamiento de un objetor la idea vaga de su pertinencia ontológica como función retórica y poética, asumida a priori por el rapsoda “sublime”, incluso por el crítico literario como es el caso de Longino. Abordar el tema del poeta que imagina un tópico, como es el caso de Luis de Góngora, plantea a Ulises Bravo López (2023) cuestiones del tipo: ¿Somos capaces de ver aquello que se describe con palabras?, ¿De describir todo aquello que vemos?, pero ¿Acaso estas preguntas no son filosóficas más que poéticas o en todo caso por qué se asume que sean los órganos que permiten ver y leer actos multimodales?
A la luz de la propuesta de una correlación entre la interpretación y la intención poética del hispano, señalada como una concepción longiniana de lo sublime, habrá que meditar sobre dos de los cuatro versos que cita Bravo López (2023) y atender si la interpretación que arroja el autor es la adecuada, ¿Góngora tenía por fin poético establecer un juego “entre quietud y movimiento, lentitud y aceleración, silencio y barullo que le permite “dibujar” [al] lector una imagen final tan fantasiosa, es decir, tan fácilmente perceptible a los ojos y a los sentimientos del lector”15?, ¿Góngora implementa “figuraciones mentales” a través de estilemas?, ¿Su poesía es patética (πάθος)? En suma, el objetivo del poeta cordobés es: ¿Crear “nueva realidad que en sus entrañas contiene diferentes emociones”16?
Los versos de Góngora mencionados en el capítulo “La phantasia o imaginación visionaria” de Bravo López (2023) son el romance “Aquél rayo de la guerra” (1584)17, el laus urbis “Ilustre ciudad famosa” (1586)18, el romance “Servía en Orán al rey” (1587)19 y la descripción catastrófica en “Cosas, Celalba mía, he visto extrañas” (1596)20 y todas ellas sirven para fundamentar la idea que a Góngora le ocupaba, a saber, fundamentar “la naturaleza visual de su poética…[poner] ante los ojos del lector ciertas imágenes con tal sentido de lo verdadero que parecen romperse los límites entre fantasía y realidad”21. Es pertinente señalar que la idea implícita de Bravo López (2023) se sustenta en la tesis afirmativa de una autonomía semiótica visual con respecto a una semiótica verbal22, esta última comprende la situación cotidiano-pragmática e histórica de las redes de palabras (serie de lexemas), las cuales marcan “instrucciones que el hablante transmite al oyente en una situación comunicativa dada con el objeto de que éste disponga su conducta de un modo adecuado a la situación”23.
La imagen no es un lexema, empero Bravo López (2023) sostiene, evidentemente, la independencia semiótica en un todo que integra partes distributivas de la imagen “emotiva” y la “morfología” del vocablo. La sinexión24 entreambos modos semióticos emerge en el decurso de las operaciones neuro-cognitivas que posibilitarían la imaginación o lo que se traduce, en referencia a Longino, como “imaginación visionaria”. Es clara la remisión a las bases cognitivas del lenguaje humano: “pertenece éste a un empaquetamiento mental pequeño, un manojo estereotipado de ideas», algunas llamadas “marco mental” o sólo “marco”25. ¿No la sinexión semiótica está mediada por las operaciones cognitivas del sujeto que ve o que habla? Bravo López (2023) parece coincidir en este punto, pero entonces ¿Cuáles son los criterios de sinexión entre lo visual y lo verbal? Una lectura del primer verso gongorino, focalizada en los contenidos narrados, autoriza interpretar el romance “Aquél rayo de la guerra” (1584) a la luz de la metáfora de Lucrecio rayo de guerra: “1034: Scipiadas, belli flumen, Carthaginis horror [Escipiones, rayo de guerra, espanto del cartaginés]26 y de Virgilio “6. 842-843: quis Gracchi genus aut geminos, duo flumina belli, / Scipiadas”27 [siendo a cuya Graca estirpe gemelos, dos rayos de guerra, Escipiones]28; lo que apunta a una figura antiquísima que es la comparación material entre el amar y el guerrear, pero la narración gongorina al tener una complicación en forma de celos y destierro añade la cuestión histórica entre el moro defenestrado y el potentado, el amor es una batalla perdida como lo es el lugar que el moro puede ocupar en el reino. Es muy probable que Góngora tuviera presente el mensaje y la estructura sintáctica antes que la “autonomía poética [de no ceñirse] al libreto de la preceptiva”29, es decir, es obvio que se posicionó como poeta antes que como retórico. ¿Pues para qué arrobar las emociones románticas si apeló a la razón vital del romance?
Tratándose de un deslinde propio de las operaciones poéticas hechas por medio de la razón (que también es emoción30), se hace claro el por qué Góngora no es un simple retórico que busca unir phantasia con un efecto placebo, su poesía no es para cultivar el hedonismo de las sociedades anglosajonas del siglo XVIII, por ello ¿Puede interpretarse la intención del cordobés como persuasión de la nostalgia en el lector, tal y como afirma Bravo López (2023) en “Ilustre ciudad famosa” (1586)? En suma, ¿Los versos gongorinos son material “sublime” que nos “hace ver” lo que describe por medio del encabalgamiento léxico? En el laus urbis aludido (1586), Góngora no sólo describe los “secretos baños” del castillo real”31, sino la lisonja, dada la presteza histórica (“cuyos gloriosos cuerpos, aunque muertos, inmortales, por reliquias de valor España les debe altares” § 105-108), social, arquitectónica y ecológica de “Granada ilustre” (“En tu seno ya me tienes, con un deseo insaciable de que alimenten mis ojos, tus muchas curiosidades” § 217-220).
Para el poeta el laus es un género postrero a la exaltación hiperbólica de los mitos heroicos, significa una consigna presente del interés geopolítico en el contexto de las luchas imperiales (“aquel católico Marte” §104) en Europa contra el protestante y el apoyo al proyecto imperial hispano, durante el reinado de Felipe II, entre ellos el ideológico (“y a ver tu fértil escuela de Bártulos y de Abades, de Galenos y Avicenas, de Scotos y de Tomases; y a ver tu Colegio insigne (tanto, que puede igualarse a los que el agua del Tormes beben, y la de Henares” §109-116). La persuasión como operación retórica es más evidente que en “Aquél rayo de la guerra” (1584), empero Góngora tampoco funge como retórico porque la narrativa exaltada es asunto real (y regio), prescindiendo del fingimiento, característica de la inventio oratoria.
En conclusión, la intención del cordobés, para con los versos citados, fue interpretada por Bravo López (2023) de manera parcial, suponiendo que la emotividad derivada de la phantasia longiniana fuera el motor del acto poético. El “hacer ver” la imaginación visionaria del poeta, como quiere Bravo López (2023), escamotea el punto de partida ontológico del término phantasia, el sustrato de significación que ejecuta junto al concepto de la Gracia divina, en su sentido “sublime”, haciendo de lo sublime una especie procedente de las formas etéreas platónicas e idealizadas en una suerte de musa invisible que tañe “la inspiración” de un acto meramente objetivante, el cual considera, no es racional, sino proveniente de la espontánea hierofanía con carácter emotivo, dejando de lado a la geopolítica del momento y la planificación de los programas cognitivos. Esta claro que la lectura de Bravo López (2023) matiza la condición contradictoria de Góngora, toda vez que excluye el interés histórico en favor del “mundo interno”, que el poeta, supuestamente, decantó en sus lectores, pero sin abandonar, la intención autoral de persuadir (conmovere) a los mismos, desde este fuero interno (estético32), el cual constituye un espacio multimodal sinectivo, ya que apela a los mecanismo neurocognitivos que empalman la phantasia (la imaginación visionaria) con la imagen y la palabra. Sin embargo, Bravo López (2023) no especifica cómo la sintaxis y el estilo poético (modo semiótico verbal) del cordobés justifican tal ejecución multimodal, descartando la discusión sobre el deslinde entre idea filosófica (phantasia) y poética, el posicionamiento autoral que Góngora ocupaba (poeta) y la pregunta acerca de qué es la imaginación visionaria.
El meme o la naturaleza de la phantasia longiniana (oteo breve)
En este oteo, a modo de cierre, se suspenderá la respuesta a qué es la imaginación visionaria, la cual básicamente trata el origen de la phantasia longiniana traducida como sustancia sublime e idea filosófica difusa expresada en la estética, ella se abordará en otro escrito. En este apartado se atiende, más bien, al alcance del plan ideal que la phantasia conceptualiza como ontología aceptada por el exégeta literario (o poético) contemporáneo, quien, a partir de dicha idea filosófica interpreta la narrativa actual, es decir, da una lectura ideológica/geopolítica de la misma. Los textos denominados literarios han cambiado y el estructuralismo francés de los años sesenta y setenta, junto a la hermenéutica de la recepción alemana y la crítica literaria norteamericana e inglesa de los años ochenta, noventa y los veinticuatro años que van de este milenio impusieron modelos de comprensión sobre lo qué es la ficción a lo largo del planeta (la globalización).
Ello conllevó cambios en la transmisión de saberes y en la re-producción de los mismos, por medio de la llamada multimodalidad discursiva. El medio digital remplazó la máquina de escribir o el tintero y habilitó posibilidades textuales que en otras épocas no eran ejecutables, a través de la consulta inmediata de información en la web (IA), de la escritura compartida, del almacenamiento de saberes, las cuales fomentaron la transformación de la idea constituyente de la poesía y los contenidos narrados en la poesía (libre), siendo que, por correlación modificaron la posición del poeta y del escritor en la sociedad. Se trata del arribo del sensualismo estético como objetivo de toda obra ficcional o de los contenidos sublimes de los youtubers/tiktokeros en sustición de las figuras intelectuales.
Por ello, el estatus de la creación ficcional se construye a partir del empleo insistente de la phantasia, en el sentido que Bravo López (2023) le concede a Luis de Góngora, una imaginación visionaria instanciada en el precepto de Longino y Hermógenes, para quienes las εἰδωλοποιΐα (eidolopoia) son partes distributivas de un todo etopéyico o relativo a la creación de imágenes (improntas de emblemas en el alma) sublimes. El propósito de la creación literaria o poética es conmover el ánimo de acuerdo con los “parámetros” institucionales de las editoriales actuales (pasando por alto el objetivo pedagógico de los diversos planes y programas de la ‘cultura subjetual’ (Der Bildung), anclada en la divulgación científica de los centros de investigación y universidades). Las editoriales justifican la reimpresión de las obras debido a los ganancias reportadas, aspecto que en el formato electrónico no se lleva a cabo, en cambio, exige un pago, que está atravesado por el cobro de los dominios, las plataformas y el imperio de la GAFAX33.
Las agendas globales en buena medida determinan, por medio de la censura y la distribución, los productos ficcionales en el esquema de la guerra cognitiva (Der Kulturkampf) sostenida por la anglósfera (zona euro) frente a la Asiática. En ese contexto, cualquier texto, sea indistinta la modalidad semiótica, puede ser, estéticamente hablando, poético, literario, novelístico, épico, clásico porque es una obra de arte (triunfo del sensualismo sobre los criterios formativos de toda narrativa) y vale lo mismo una novela gráfica o un manga que el Don Quijote de la Mancha o el Fausto, incluso desde la crítica cinematográfica, se refiere a un principio de transposición que va de un soporte, contenido y morfologías sobre otro (del libro a la película), lo mismo vale para los escritos que “adaptan” una historia a otra modalidad semiótica. Este encumbramiento se debe al estatus privilegiado que goza la lectura diletante, lúdica y hedonista (promovida por la agenda globalista) por encima de la lectura dialéctica, crítica y que escruta las narrativas, en cuanto a su sintaxis, función geopolítica y descripción de la razón vital en las coordenadas que habitamos (literaturas de la razón vital ya colonizadas por la agenda globalista).
Si todo texto vale lo mismo, ya un anuncio en Youtube o una poesía, una affiche en un museo o una novela porque “un vestido, un automóvil, un plato cocinado, un gesto, una película cinematográfica, una música, una imagen publicitaria, un mobiliario, un titular de diario, objetos en apariencia totalmente heteróclitos [y] ¿Qué pueden tener en común? Por lo menos esto: son todos signos”34 el meme, también, encuentra un grado genérico amparado en el holema del discurso, como medio de transmisión eidolopoético (εἰδωλοποιΐα). En el medio digital (en los discursos digitales) la repetición de dicho postulado sensual aplica con las narrativas recientes, tal es la función satírica del meme. El meme es un género comunicativo que, como señala Bradley E. Wiggins (2019) en The discursive power of memes in digital culture. Ideology, semiotics and intertextuality, involucra una definición: “los artefactos poseen una fisicalidad virtual, lo que significa que los memes de Internet son cognitivos y digitales. La fisicalidad virtual es un término aparentemente contradictorio, pero revela que los memes, como artefactos, existen en la mente humana y en el entorno digital”35. La fisicalidad virtual es compatible con la ontología de la agenda pangermana que anega en las etiquetas dicotómicas de lo posible e imposible (maravilloso), taumatúrgico, al realismo mágico, tan mal aplicado (porque es impuesto) a la literatura de Gabriel García Márquez, donde lo fantástico impone la presencia de lo imposible en el mundo de lo real (extratextual), siendo la interpretación y la imaginación operaciones concretas y por ende, dialécticas con la realidad. La contradicción lógica y ontológica es evidente cuando se adapta a la enunciaciones cotidianas dado que las significaciones ciberpragmáticas y cognitivas del meme cumplen una función modalizadora con respecto a la enajenación de los contenidos parodiados.
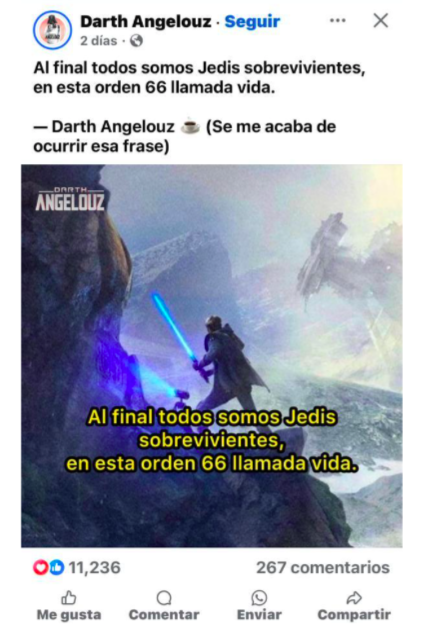
Es decir un meme como el anterior, impone una idea, a partir de la burla, de que los contenidos diegéticos (sobre todo el conflicto entre bandos por medio de energías misteriosas) de Star Wars (ex George Lucas, 1977) son holemas eidolopoéticos (εἰδωλοποιΐα) con representación histórica efectiva sobre la base de la parodia. El meme implica un significante flotante que constituye la agenda ficcional de una serie discursiva multimodal expresada en el funcionamiento de las cuatro inter-semiosis que decantan en una pseudo-interpretación de la realidad, es decir, la obliteración de la ontología fincada en la razón vital de nuestra lengua española, lo que es equivalente a obviar la realidad histórico-social y sustituirla por los discursos ficcionales idealistas de la agenda geopolítica anglosajona (pangermana desde el siglo XVI según sostiene el gran promotor de esta idea, el filósofo alemán Max Weber (La Ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1905).
Notas al pie
1 “Con estos nombres designamos las unidades de los contenidos de la cultura objetiva o los contenidos de la “Naturaleza” (orgánica o inorgánica), según que esas unidades asuman la condición de todo (respecto de las partes definidas) o de parte (respecto de todos definidos). Una escultura entera es un holema cuando asume el papel de totalidad delimitada respecto de sus partes anatómicas. Una misa cantada en el contexto de una ceremonia religiosa es un meroema; segregada de la ceremonia y ofrecida exenta como obra musical en una grabación, es un holema” Pelayo García Sierra, Diccionario filosófico Manual de materialismo filosófico Una introducción analítica (España: Pentalfa, 2021), p. 786
2 Teun Van Dijk,“Semántica del discurso e ideología”en Discurso y Sociedad, 2 (1) (2008), p. 216
3 Traducción para la celebérrima editorial Gredos. Véase: Demetrio. Sobre el estilo. Longino. Sobre lo sublime. (Madrid: Gredos, 1979). Cuyo exégeta es José García López.
4 V. gr. la ideología, la reificación, la alienación, la cosmogonía, la cultura, lo fantástico), lo milagroso, las visiones, los estados no-ordinarios de consciencia, la eidolopoia (εἰδωλοποιΐα), las percepciones psicosomáticas o para-psicosomáticas, la poética del espacio à la Bachelard.
5 “El criterio homogéneo de distinción de los fines, planes y programas que a nuestros efectos será casi obligado, según lo dicho, habrá de ser el que se funda en la oposición entre las ideas de todo y parte (distributivas o atributivas en cada caso)” Gustavo Bueno, El individuo en la historia. Comentario a un texto de Aristóteles, Poética 1451b. Discurso inaugural del curso 1980-81 (España: Universidad de Oviedo, 1980), p. 89
6 “Cognition is generally understood to refer to the processes that mediate between our sensory inputs and our later behavior, including things like memory, problem solving, navigation, reasoning, and language processing…Cognitive processes cause the behavior the organism engages in given the stimuli the organism perceives” Andrews Kristin, The Animal Mind An introduction to the Philosophy of Animal Cognition. (NY: Routledge, 2020), p. 6
7 “Convergent evidence indicates that non-human animals have the neuroanatomical, neurochemical, and neurophysiological substrates of conscious states along with the capacity to exhibit intentional behaviors. Consequently, the weight of evidence indicates that humans are not unique in possessing the neurological substrates that generate consciousness. Non-human animals, including all mammals and birds, and many other creatures, including octopuses, also possess these neurological substrates” Andrews Kristin, p. 51
8 “Die immanente Zeit objektiviert sich zu einer Zeit der in den immanenten Erscheinungen konstituierten Objekte dadurch, daβ in der Abschattungsmannigfaltigkeit der Empfindungsinhalte als Einheiten der phänomenologischen Zeit, bzw. in der phänomenologischen-zeitlichen Abschattungsmannigfaltigkeit von Auffassungen dieser Inhalte, eine identische Dinglichkeit erscheint, die immerfort in allen Phasen sich selbst in Abschattungsmannigfaltigkeit darstellt” Edmund Husserl, Vorlesungen zur Phänomenologischen des Inneren Zeitbewusstseins. (De Gruyter, 2000 Ab: 3rd Edition Unrevised reprint of the 1st edition 1928), p. 92. El tiempo inmanente se objetiva en un tiempo de objetos constituidos en apareceres inmanentes merced a que en la multiplicidad escorzante de los contenidos de sensación como unidades de tiempo fenomenológico o en la multiplicidad escorzante fenomenológico-temporal de aprehensiones de estos contenidos aparece una cosa idéntica o algo reiforme idéntico que, ininterrumpidamente en todas las fases, se expone a sí mismo en multiplicidades de escorzos [el término traducido es Abschattungsmannigfaltigkeit que se compone de Abschattung, en francés traducido como estomper/nuancer les couleurs/dégrader/transformer en ombre, el cual es un sombreado, una refiguración de la apariencia en español, que añade la idea de las posibilidades de perspectivas padecidas por un objeto cambiante en su apariencia al momento de la noésis. El otro término es Mannigfaltigkeit del ámbito de la geometría riemanniana que alude a la variación intuitiva de la curva, considerando una variedad de dimensión n como conjunción continua de variedades de dimensión n-1 y de variación intuitiva de la superficie para toda topología]. Annabelle, Dufourcq, La dimension imaginaire du réel dans la philosophie de Husserl. (Springer, 2011), p. 302. Edmund Husserl. Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo. Traducción de Agustín Serrano de Haro. (Trotta, 2002), p. 111. Kentaro Ozeki, “Husserl’s Theory of Manifolds and Ontology: From the Viewpoint of Intentional Objects”. Annual Review of the Phenomenological Association of Japan 38 (2022), pp. 10-17.
9 Ulises Bravo López, Góngora y lo sublime. Una lectura de la poesía temprana 1580-1611 del poeta cordobés a la luz de la concepción longiniana de lo sublime. Tesis de doctorado. (México: COLMEX, 2023), p. 216
10 “…las ideologías forman las representaciones sociales de las creencias compartidas de un grupo y funcionan como el marco de referencia que define la coherencia global de estas creencias. Por lo tanto, las ideologías permiten inferir fácilmente opiniones sociales nuevas, que se adquieren y distribuyen dentro de un grupo cuando éste y sus miembros se enfrentan a acontecimientos y situaciones nuevas” Teun A. Van Dijk, Ideología y discurso Una introducción multidisciplinaria, (Barcelona: Ariel, 2003), p. 24
11 El mundo geofinanciero germano-sajón y la planificación monopólica de los medios de producción y la plusvalía, por medio de intereses globales, que desde el siglo XIX, han intervenido y empleado la phantasia como estrategia coercitiva de los contenidos poéticos “sublimes” v. gr. el tópico del amor.
12 Ulises Bravo López, p. 261
13 Ulises Bravo López, p. 262
14 IDEM
15 Ulises Bravo López, Góngora y lo sublime. Una lectura de la poesía temprana 1580-1611 del poeta cordobés a la luz de la concepción longiniana de lo sublime. Tesis de doctorado. (México: COLMEX, 2023), p.265. Para el caso de los versos que describen el destierro de Abenzulema, Bravo López cita a Bonilla Cerezo (2007) que describe el estilo gongorino en términos que respaldan la idea longiniana, puesto que “Cada verso puede ser interpretado como palabra, trazo y, en última instancia,como hilo sobre el pliego, dibujo o gobelino métrico” p. 264
16 Ulises Bravo López,p.265
17 Poema completo en el enlace: https://arxiu-web.upf.edu/todogongora/poesia/romances/049/index.html
18 Poema completo en el enlace: https://arxiu-web.upf.edu/todogongora/poesia/romances/062/index.html
19 Poema completo en el enlace: https://arxiu-web.upf.edu/todogongora/poesia/romances/064/index.html
20 Poema compleyo en el enlace: https://arxiu-web.upf.edu/todogongora/poesia/sonetos/107/index.html
21 Ulises Bravo López, p. 262
22 Se deja fuera el problema filosófico de la mente proyectiva y las imágenes que aparece en Platón. La cognición y la semiótica visual es reforzada por las operaciones de la corteza visual (V1) un principio funcional que permite al terapeuta del lenguaje, a través de flashcards, trabajar la resignificación del paciente en términos de posibilidad léxica.
23 Weinrich, Harald, Lenguaje en textos. Traducción de Francisco Meno Blanco, (Madrid: Gredos, 1981), pp. 8-15
24 La sinexión es, precisamente, un tipo de unidad necesaria que, a diferencia de los nexos de identidad, subsiste, no entre términos equivalentes, sino entre realidades o aspectos de la realidad que necesariamente son distintos. La vinculación necesaria que existe entre los dos polos de un imán, o entre el anverso y el reverso de cualquier objeto, son ejemplos intuitivos que permiten entender la idea de sinexión. Advertiremos que la idea no es nueva: ha sido numerosas veces presentida a lo largo de toda la tradición filosófica. Ya Heráclito hablaba de la unidad necesaria de los contrarios con el término –hoy adoptado por la histología– de «sinapsis». Diccionario de filosofía contemporánea. Miguel Ángel Quintanilla, (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1976), p. 457-458
25 “It belongs to a little mental package, a stereotyped bundle of ideas, sometimes called a “mental frame,” or just a “frame” Turner, Mark. The Origin of Ideas. Blending, Creativity and the Human Spark. (Oxford University Press, 2014), p. 4
26 Traducción propia
27 Ulises Bravo López, p. 263.
28 Traducción propia
29 Ulises Bravo López, p. 265.
30 ¿De qué otro modo explicamos las figuras de pensamiento y la sintaxis que marca los estilemas gongorinos como la tmesis?
31 Ulises Bravo López, p. 268.
32 Bravo López (2023) da por hecho que la poesía gongorina es contenido estético destinado a élites cultas que placen de leer y no plantea lo contrario, la militancia de la poética hispana en un periodo imperial que no buscaba el goce estético de una imaginación visionaria destinada a conmover por medio de las pasiones. La tesis implícita es que la semiótica de las pasiones en poesía es una forma acrónica de la intención autoral y por ende un diálogo ininterrumpido entre “mundos internos” persuadidos por el interés fictivo. La estética vertida en los poemas, a través de los contenidos narrados, constituye un divertimento que pone al descubierto un éxtasis de la visión “sublime” y no una serie de programas ideológicos.
33 Jalife-Rahme, Alfredo. La invisible cárcel cibernética Google/Apple/Facebook/Amazon/Twitter (GAFAT). (México: Orfila, 2019)
34 Roland Barthes La aventura semiológica, (Barcelona: Paidós, 1993), p. 223
35 “artifacts possess virtual physicality meaning that internet memes are cognitive as well as digital. Virtual physicality is a seemingly contradictory term, yet it reveals that memes as artifacts exist in the human mind as well as in the digital environment” Wiggins, Bradley E. The discursive power of memes in digital culture. Ideology, semiotics and intertextuality, (NY: Routledge, 2019), p. 40
Bibliografía
- Barthes, Roland. La aventura semiológica. Barcelona: Paidós, 1993.
- Bravo López, Ulises. Góngora y lo sublime. Una lectura de la poesía temprana 1580-1611 del poeta cordobés a la luz de la concepción longiniana de lo sublime. Tesis de doctorado. México: COLMEX, 2023.
- Bueno, Gustavo. El individuo en la historia. Comentario a un texto de Aristóteles, Poética 1451b. Discurso inaugural del curso 1980-81.España: Universidad de Oviedo, 1980.
- Demetrio. Sobre el estilo. Longino. Sobre lo sublime. Traducción de José García López. Madrid: Gredos, 1979.
- Diccionario de filosofía contemporánea. Miguel Ángel Quintanilla. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1976.
- Dufourcq, Annabelle. La dimension imaginaire du réel dans la philosophie de Husserl. Springer, 2011.
- Engels, Friedrich, El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, Marxists Internet Archive, 2000. En https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/1876trab.htm
- Husserl, Edmund. Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo. Traducción de Agustín Serrano de Haro. Trotta, 2002.
- Husserl, Edmund. Vorlesungen zur Phänomenologischen des Inneren Zeitbewusstseins. De Gruyter, 2000 Ab: 3rd Edition Unrevised reprint of the 1st edition 1928.
- Jalife-Rahme, Alfredo. La invisible cárcel cibernética Google/Apple/Facebook/Amazon/Twitter (GAFAT). México: Orfila, 2019.
- Kristin, Andrews. The Animal Mind An introduction to the Philosophy of Animal Cognition. NY: Routledge, 2020.
- Longinus. De Sublimitate. William Rhys Roberts, (Ed.): https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a2008.01.0639
- Ozeki, Kentaro. “Husserl’s Theory of Manifolds and Ontology: From the Viewpoint of Intentional Objects”. Annual Review of the Phenomenological Association of Japan 38 (2022): 10-17.
- Turner, Mark. The Origin of Ideas. Blending, Creativity and the Human Spark. Oxford University Press, 2014.
- Van Dijk, Teun A. Ideología y discurso Una introducción multidisciplinaria. Bercelona: Ariel, 2003.
- Van Dijk, Teun A. “Semántica del discurso e ideología”. Discurso y Sociedad, 2 (1) (2008): 201-261.
- Weinrich, Harald. Lenguaje en textos. Traducción de Francisco Meno Blanco. Madrid: Gredos, 1981.
- Wiggins, Bradley E. The discursive power of memes in digital culture. Ideology, semiotics and intertextuality. NY: Routledge, 2019



