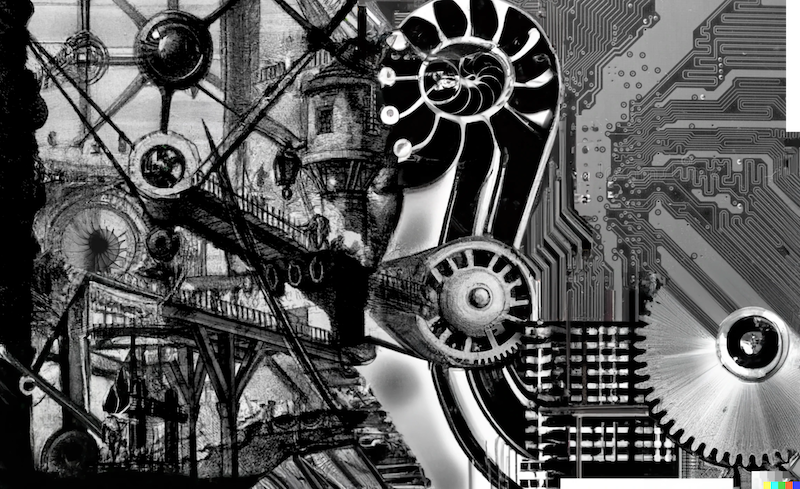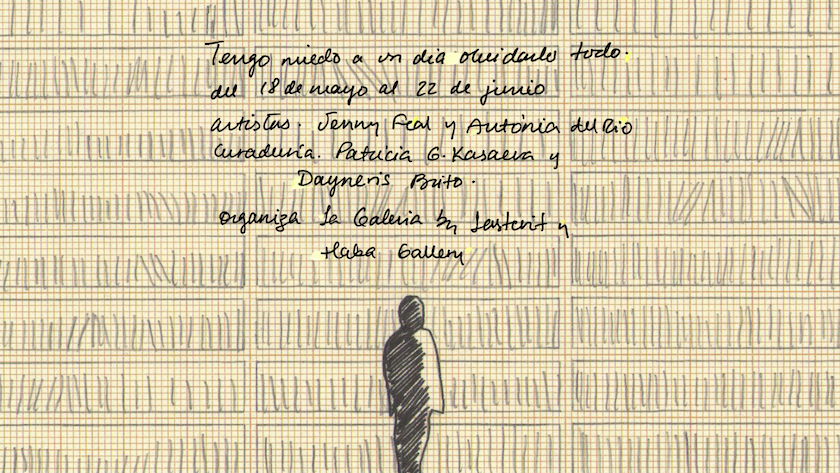Luis Fernando Mendoza Martínez (FES Acatlán-UNAM)
I.
Las reflexiones que a continuación comparto con ustedes parten de una inquietud que ha brotado de una situación que parece menor. Hace unos meses debíamos entregar unos colegas y yo un compilado de trabajos en torno a Platón, que sería nuestra primer obra conjunta, tras un esfuerzo sostenido de trabajo interuniversitario. Junto a Mario Domínguez y César Pineda, profesores e investigadores de Tlaxcala y Puebla respectivamente, hemos intentado desde 2020 exponer que la metafísica y la ontología no son formas de pensamiento abstractas, como se suele creer incluso entre filósofos, sino que acompañan siempre, de forma silenciosa o expresa, a nuestro pensar y actuar. Junto a ellos se conformó el SIOM, y la figura de Platón se presentó como nuestra primera compañera para el ensayo de un diálogo conjunto. Pues bien, al revisar por última vez la colección de trabajos que brotó de ese diálogo, me llamó la atención que en las referencias de los ensayos, por convención editorial vigente, no estaba presente el nombre de la persona que había traducido el diálogo que abordamos en nuestro respectivo escrito. La llamada de atención se convirtió en extrañeza al recordar que ninguno de nosotros, de las personas autoras de los textos, era perita en el conocimiento del griego. Naturalmente expresé esta inquietud a César y Mario, quienes también habían notado esto, pero me recordaron que era una instrucción conforme a una “norma editorial internacionalmente aceptada”. Entonces caí en cuenta de que, por un ahorro de tinta y páginas —naturalmente pensadas en términos de pérdida y ganancia—, el entero sistema de la publicación a nivel internacional está dispuesto a no hacer públicos los nombres de quienes viven y trabajan en un aspecto esencial para la generación de conocimiento, que es la interacción y entendimiento de sistemas simbólicos. Cuando digo esencial, me refiero a que el conocimiento, en cualquiera de sus formas, no llega a ser lo que es, no logra forma objetiva y de acceso universal, si no es a través del trabajo de quienes traducen ideas y mundos de una contextura de sentido a otra. La omisión de tinta puede ser todo un ventajoso ahorro editorial, pero es una omisión negligente que produce una pérdida de contacto inmediato con los hilos reales que nos unen.
Como varios de mis compañeras y compañeros, el interés por la antigüedad griega nos llevó a hacernos de conocimientos de esa lengua, los cuales nos permitieran navegar en un espacio muy reducido del océano significativo en el que brotan las intuiciones de Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito… Pero, en medio de dicho aprendizaje, el acceso primordial que hemos tenido a todo ello ha sido mediante el ejercicio del oficio de las y los traductores que nos han facilitado desde diccionarios, gramáticas y métodos, hasta las hondísimas obras de Homero, Safo, Hesíodo, Heródoto, Tucídides, Aristóteles. Más aún, en nuestra labor docente cotidiana, ejercemos la enseñanza y dialogamos con los estudiantes por medio de las traducciones de medievales, árabes, renacentistas, pensadoras feministas y no es distinto el caso si queremos apreciar seriamente las expresiones de pensamiento de los pueblos originarios del sur global. La traductibilidad de las ideas, de los sistemas simbólicos, incluso hasta el límite de lo intraducible, es testimonio de una singular conexión de mundo. Ahora se busca ocultar los nombres de quienes la cuidan vocacionalmente, de quienes la mantiene viva y radiante. ¿Cómo es posible que nos autoricemos, como medida editorial internacional, a la omisión del nombre de aquellas personas que se han dado al trabajo de no reservarse su llave de acceso a una amplia parcela del mundo de la cultura, sino que con ella en mano nos han abierto los parajes en los que ha brotado la interacción de las culturas y los saberes, y hasta la universidad misma, así como el sentido de su función social? ¿Es que acaso ya no es una referencia de nuestras interacciones gnoseológicas la singular técnica y pericia de ésta o aquél traductor, por las cuales sentimos que nos precipitamos más hondamente en el corazón de la vida humana y sus ideaciones? ¿Y qué es de todas esas conexiones de mundo, más allá de los libros —de las ideas y sus días— que se fundan en la acción de un universo de significaciones sobre otro? ¿Acaso se dan nuestros grandes y jugosos negocios si no hay el cultivo de la traducción?
Espero que, al menos por hipérbole, ahora sea sensible que lo que en apariencia era un asunto menor y personal incluso conveniente en términos de inversión, resulta que entraña toda una manera en la que entendemos qué aspectos, elementos y momentos del proceso de conocimiento son considerados de valor, y bajo una comprensión determinada de lo que sea lo valioso. Pues bien, me da la impresión de que, en el fondo de todo esto, el poder histórico-social de la traducción, que forma parte esencial tanto del negocio como del ocio de nuestras vidas, está quedando reducido a las reglas de los intereses privados, de esos que se erigen sobre la premisa de obtener una ventaja mediante la jerarquización de posibilidades de acceso a algo (un saber, una herramienta, un servicio, un derecho). Así, el poder traducir, en su calidad de poder humano, queda reducido a un recurso que es “propiedad intelectual” de quienes pueden hacer la inversión, en cuerpo y alma, para obtener una competencia en algo; esta competencia es empleada en las empresas humanas como una herramienta que nos acerca al enseñoramiento de otras manos de obra y más recursos. Por su parte, en el extremo del absurdo, la inversión de las editoriales, públicas o privadas, en el trabajo de la traducción se encuentra en un estado de precarización preocupante, el cual redunda, por un lado, en que la facultad humana de traducción funja sólo como un criterio de diferenciación de clase, y por otro, en que el proceso real de la generación de conocimiento sea también privado, se desenvuelva como competitividad, y que tenga como orientación implícita la reducción hacia una única lengua o un grupo pequeño de lenguas dominantes, dando lugar así a una singular forma de concentración de poderes y recursos que media la accesibilidad y el poder de interacción de los individuos con el complejo del saber humano.
Esto que aquí describo no ha de tomarse como un discurso agorero de tiempos apocalípticos que exija alguna determinada y urgente toma de acción revolucionaria; tampoco quiero decir que no sea necesaria alguna organización del gremio con miras a la mejora de su condición integral. Se trata, por de pronto, del llamado a una pausada reflexión en torno a un conjunto de fuerzas dominantes en nuestras relaciones de experiencia y vida, que las encamina en una determinada dirección más allá de nuestro compromiso con el conocimiento, y que en ello invisibiliza la vida y el trabajo de personas de carne y hueso, y que finalmente anula el acceso pleno a la comprensión del proceso real por el cual se produce un elemento esencial de la interacción y saber humanos. Ese elemento es la traductibilidad de nuestra vivencia expresiva: de lo que vemos, sentimos, deseamos, y de nuestra manera de vivir en general, hacia otras formas de vida y expresión. Sin la traductibilidad, como condición de ser del humano, no es posible entendimiento —mercantil, comunitario, social, teórico, estético— alguno; pues aún dentro de una misma lengua, uno tiene que darse a entender en relación con sus causas y metas y propósitos. Por ello, al no ser nombrada la persona que traduce, se omite al nodo del que brotan las fuerzas que irrumpen como constitutivas de la circunstancia ontológica que late de fondo en el ejercicio de llevar la expresión de un sistema simbólico a otro. Así también omitimos la odisea interior de hacer que dos universos significativos se entiendan, se iluminen y sean saludables mutuamente. Pues en la traducción no se trata sólo de información o data que puede ser interpretada algorítmicamente —como se opera hoy con la inteligencia artificial—, sino de la experiencia de poder convivir y coparticipar en conexiones que nos vinculan en intimidad con visiones de mundo y de vida, en principio divergentes. Al no nombrar a las y los traductores, omitimos a quienes vocacionalmente crean conexiones que nos permiten navegar libremente en la infinitamente plural trama expresiva del mundo de la vida. Empero, al recordarlos, al referirlos explícitamente, nos disponemos a ejercer un pensar que, aprendiendo, expresa agradecimiento por el ejercicio de guiarnos más allá de un límite, trayendo aquello que está más allá al universo simbólico desde el cual queremos guiarnos. Lo que a continuación expongo, tiene como meta contribuir a reconsiderar el peso ontológico del trabajo y pensamiento de las personas traductoras en la constitución de nuestra experiencia histórica del mundo.
II.
Mi primer semestre de estudios en filosofía tuvo de inmediato un contacto decisivo con la vida de la traducción. Mi primer clase fue con la Dra. Ute Schmidt, quien se dedica al pensamiento de Platón, y le ha traducido diversos diálogos. Más tarde me enteré de que, por no ser hablante nativa del español —ella es alemana—, algunos de sus colegas difundían la maliciosa opinión entre sus estudiantes de que sus traducciones no eran de calidad. Aún me pregunto si detrás de esa creencia sobre quién es un hablante “nativo”, no está presente una suerte de purismo metafísico relativo a la realidad de las naciones y los pueblos. Más allá de esto, y con cierta incredulidad ante la opinión difundida, en las clases de Ute, en las que leímos el Menón de Platón durante todo el semestre, encontré una relación peculiar entre el sentido de las cosas que nos explicaba y lo dicho en el texto, la cual nos situaba más allá del mero ejercicio intelectual de saber qué significaban las palabras en cada uno de los idiomas. Esa relación no me era enteramente clara por medio de lo expresado, pero no podía yo acceder a ella de otro modo que no fuese por medio de lo expresado. No se trataba aquí de si las palabras en español eran las adecuadas o no, pues Ute nos decía que el mismo problema había entre las palabras en alemán y el griego antiguo. El asunto no era pues sólo de conocimiento de la lengua, de cómo una palabra quiere decir esto mismo en otro idioma, sino de poder reproducir mediante ellas los mosaicos de ideas y problemas que nos presentaba la conversación entre Sócrates, Menón, el Esclavo y Anito. Más aún, se me presentaba por aclarar todavía si en todo ello se trataba sólo de algo que se daba en el marco de un escrito, como una suerte de realidad interna de éste —diríamos, ficticia—, o si más bien no era el caso que en la lectura del diálogo terminábamos irremediablemente ante la realidad de nuestra propia vida, colmada de viejas preguntas como aquella en torno a la virtud y si es algo enseñable. Pues nada parece tan urgente hoy como elaborar discursos (lógoi) sobre si la virtud es algo, si existe y cómo es, y si podemos transmitirla, en un contexto donde la violencia es vivida ya como algo banal. En una situación así, no es de extrañar que el enfoque ético pase por ser de singular relevancia en la arquitectónica de una filosofía primera.
Me ha tomado algunos años encontrar alguna vía para deshacer el nudo que les acabo de señalar. Ahora que lo encuentro medio deshecho ante mí, o más bien, ahora que ese nudo se forma ante mí de nuevos pliegues y entresijos, creo que lo que sucedía en aquellas sesiones sobre textos filosóficos era que mediante las palabras y sus significados éramos remitidos, no sólo a divisar el contexto de las obras leídas, sino a demás a la región de lo cuestionable e interrogable de nuestra realidad vital. ¿Cómo era posible que pensamientos de hace 2500 años fueran no sólo vigentes, sino que además se presentaran como una suerte de llamada de atención ante nuestras insuflas de un supuesto progreso gnoseológico, moral y político? ¿De qué fuente brotaban esas palabras y enunciados que nos hicieron sentir, por momentos, que nos hallábamos ante un pasado más contemporáneo que cualquier situación actual aparentemente novedosa e inusitada? Y ¿cómo es que esa contemporaneidad del pasado y su capacidad de ofrecernos fuerzas directrices en la desorientación del presente no puede ser enteramente expresada en discurso alguno, sino que apenas si es anunciada? De nuevo, fue Platón quien me ofreció una pista, la cual tomo de su Carta VII. Tras señalar que el proceso de conocimiento es algo que toma su debido tiempo, y lo toma porque está atravesado por una criba benévola y cuidadosa, hace una afirmación que produce perplejidad:
Precisamente por ello [por el largo proceso de conocimiento] cualquier persona seria se guardará muy mucho de confiar por escrito cuestiones serias, exponiéndolas a la malevolencia y a la ignorancia de la gente. De ello hay que sacar una simple conclusión: que cuando se ve una composición escrita de alguien, ya se trate de un legislador sobre leyes, ya sea de cualquier otro tema, el autor no ha considerado estas cuestiones como muy serias, ni él mismo es efectivamente serio, sino que permanecen encerradas en la parte más preciosa de su ser. Mientras que si él hubiera confiado a caracteres escritos estas reflexiones como algo de gran importancia, «entonces seguramente es que, no los dioses, sino los hombres le han hecho perder la razón».
¿Acaso entonces Platón cree que la búsqueda de conocimiento que nos propone, la segunda navegación a través de las formas, no es algo que pueda ser divulgado? ¿Se trata aquí de una suerte de diferenciación natural por la cual hay almas aptas para emprender la búsqueda del saber, mientras que otras simplemente son almas mal dispuestas? Y si todo es todo esto es así, ¿qué sentido tiene nuestro estudio de libros, documentos, obras, si en ellos sólo aparecen expresiones poco serias de los asuntos más serios? Incluso ahora ustedes se preguntarán por qué razón creo haber encontrado una clave en estas palabras de Platón, si más bien parecen desventuradas para el hilo de reflexión que aquí comparto con ustedes.
Pues bien, creo que resultaría sumamente extraño que alguien que se dedicó a brindarnos en sus diversos diálogos, no una doctrina, sino las escenas vitales de la filosofía, finalmente creyera que este tipo de expresión fuera algo inescencial, carente de seriedad. Me da la impresión de que hay una singular ironía en estas palabras de Platón, y con ella nos quiere poner en guardia ante el hecho de que la dificultad no está sólo en el sentido de las palabras —en sus conexiones significativas lingüísticas—, sino en el trato que tenemos con ellas y los caminos que nos abrimos a través de ellas. ¿Camino hacia dónde? Pues hacia las cosas, los asuntos, la realidad que nos ocupa. Tengo la impresión de que Platón tenía reparos en las expresiones orales o escritas, porque solemos tener el mal hábito de no detenernos en ellas, de sólo pensar en su significado omitiendo los múltiples nexos reales en los que se sostiene la significación. Así, podemos entender muchas palabras, tener mucha erudición en ellas, pero sin saber realmente a qué apuntan y de qué tratan. Sin detenernos a pensar en aquello a lo que en primera y última instancia refieren las palabras, nos aprontamos a señalar la ambigüedad de lo dicho, los diversos que tiene según éste o aquél contexto. Pero en esta actitud nos pasan inadvertidas las condiciones en las que se sostiene incluso la posibilidad primaria de señalar todos aquellos obstáculos, de entenderlos y tenerlos en consideración. Ésta es la actitud de aquellos que, antes que entender lo dicho, nos hacen toda clase de remilgos hasta el grado de hacernos despreciar el simple intento de entendernos unos con otros. “Cada cabeza es un mundo”, “Toda opinión tiene igual legitimidad” son lugares comunes para el desentendimiento, y a la postre, para la intolerancia y la indiferencia. La actitud con la que tomamos los discursos pone de manifiesto nuestra formación previa, y la correspondiente disposición de nuestra alma para hacernos cargo de ellos, para hacernos cargo del peso de nuestras palabras, o bien para tratarlas como si fueran un mero juego. Y es a esto a lo que Platón le tenía total reserva: a ver en el lenguaje, en los discursos y sus enseñanzas, no más que juegos de lenguaje. En nuestra relación con los discursos se juega un nexo de vida y ser que está en un singular riesgo. En el Protágoras encontramos la razón, y dice así —traduce Ute Schmidt:
Pues sin duda el peligro es mucho mayor en la compra de enseñanzas [mathémata] que en la del alimento: en efecto, quien compra alimentos y bebidas a los mercaderes mayoristas y minoristas, puede llevarlos en otros recipientes; y antes de darles cabida en el cuerpo, bebiendo o comiendo, habiéndolos depositado en su casa, puede reflexionar y llamar al experto en qué se debe comer y qué no, cuánto y cuándo lo debe hacer, así que en esta compra no hay riesgo. Pero las enseñanzas no se pueden llevar en otro recipiente, sino que —una vez pagado el precio— es forzoso recibir la enseñanza en el alma misma, y luego de asimilarla, irse, sea con daño, sea con provecho.
III.
Permítanme hacer un breve recordatorio sobre esta reflexión: todo lo que he expuesto, y los testimonios que conducen a esta exposición, los he tomado de traducciones. Esto que digo haría alzar las cejas a más de algún filólogo clásico, pensando para sus adentros qué rayos hace prestando oído a un inexperto. Quizás habría que decirle que, implícitamente, está afirmando que la traducción de sus colegas, sus iguales, no aporta experiencia alguna. Suena a una afirmación muy grave, y algo desconsiderada. En esta actitud, nuestro “filólogo” se muestra exactamente como su contrario, como un misólogo. La misología es un tipo de relación que tenemos con las palabras, consistente en usarlas para crear una falta de entendimiento; es una suerte de maltrato de las palabras. ¿Cómo se da esto? Pues, insisto, cuando no nos demoramos en ellas, cuando no dejamos que hagan sentir su peso. Cuando Platón nos habla de una mala naturaleza, está pensando, creo yo, en la formación que ya siempre estamos recibiendo en los discursos públicos y privados, sin discrimen alguno, como los alimentos del alma de los que nos habló antes. En esa desordenación del discurso en nuestras almas, incluso llegamos al extremo de pagar para que nuestra alma sea colmada de discursos rentables y productivos, a pesar de que su verdad, belleza y bondad sean cuestionables. ¿En qué sentido son cuestionables esos discursos rentables? En el sentido de que al alimentarnos de discursos —sea en el ámbito escolar o no—, nos conformamos con la primera imagen, la que nos ha sido enseñada, heredada, impuesta, o la que simplemente se aviene con nuestro deseo y propósito. Es de este modo que puede engendrarse en nosotros una mala disposición de partida, una mala naturaleza. Esta conformidad con el entendimiento dominante permite ciertamente fluir con soltura, incluso atrae los aplausos y los honores, pero de tal forma como si se viviera de no más que de palabras. Así las palabras carecen de peso, y son solo instrumento; cuando el instrumento nos sirve —nos es servil—, lo amamos, pero cuando no lo es, lo odiamos.
Frente a la posibilidad de la actitud misológica ante las traducciones, en su Carta VII, Platón nos habla de los elementos que dan lugar a aquello que podemos llamar con propiedad conocimiento: el nombre, la definición, la imagen, el conocimiento, y el objeto cognoscible, real. Es este último elemento el que me parece decisivo para poder reformar nuestra mala disposición hacia las palabras. Pues no es difícil de advertir que en cualquier discusión necia, aquello de lo que nos hemos olvidado es de las cosas existentes, para entonces obsesionarnos en sólo mostrar nuestra fuerza a través de las palabras, obliterando con ello que las palabras cobren su fuerza desde las cosas mismas. Así entonces experimentamos la violencia de las palabras, como su desconexión de lo existente para imponerse como puros nombres, definiciones e imágenes. Pero Platón nos ofrece un camino, un método, por el cual podemos hacer que los discursos sean productivos, no sólo porque nos abran caminos, sino también en tanto que nos muestran sus límites y fragilidades insuperables, las cuales no pueden ser pensadas más que con las herramientas del discurso mismo. Se trata del recorrido entero, de ida y vuelta, a través de los nombres, definiciones, imágenes hasta hacer una representación —como intelección u opinión verdadera— de las cosas que son. Las palabras flaquean cuando no se refieren a las cosas reales, existentes en sí; los discursos se enriquecen, en cambio, si los situamos en el campo de lo existente. En ese campo también se encuentran los discursos, como fuerzas igualmente existentes, pues también los discursos acerca de las cosas se traducen en un modo de tratar con ellas. Es así como se deja sentir el peso, la gravedad y la dureza de las palabras, o bien, si no son más que expresiones que se las lleva el soplo de lo insustancial.
Los traductores, como disposición ética, son llevados su amor por los discursos; en su trabajo, fruto de su disposición, quieren hacernos partícipes tanto de su amor como de los discursos que les toman en prenda. Pues en esos discursos —ésta es la premisa ontológica directriz de toda traducción— se trata de las cosas que nos ocupan, nos agitan, nos emocionan o entristecen. Y esto, no de un modo pasajero, sino como un destino específicamente humano que construimos con nuestras tradiciones y nuestra constante toma de postura ante ellas. Este amor, a diferencia de la misología, se demora en las palabras y en lo que las hace grávidas, propiamente significativas: las palabras entonces reposan en la existencia y en la vida. En la traducción, por tanto, no se trata sólo del traspaso de significados, sino de que en la traducción somos llevados, tras largo tiempo, a un determinado modo de estancia y relación con las cosas y con nosotros mismos. Pero estas estancias y relaciones no son fijas, sino que varían con la propia movilidad de nuestra existencia histórica. Con todo, esta variabilidad no es arbitraria, sino que en ella se hacen manifiestan conexiones de mundo y vida que son enteramente sorprendentes por su persistencia a través del cambio de los tiempos. El amor a los discursos del traductor —o filólogo—, en su intención de situarnos no en medio de palabras, sino ante las cosas mismas, sabe cómo recoger en las palabras de su traducción la experiencia que hemos tenido de las cosas y de nosotros mismos, para de este modo entendernos con ella y seguir las veredas que nos traza. Esta acción transductiva está posibilitada por la complexión de nuestra matriz simbólica. Así como el ser humano es zoón lógon echon, esta disposición en el lógos se despliega simbólicamente, como un poder simbolizar. Este poder es el que rescató Cassirer en su magna obra, Filosofía de las formas simbólicas. Pero esta matriz simbólica está ya expuesta por Platón en su Carta VII en la idea de proceso de conocimiento, y de modo aún más prístino por Aristóteles en las páginas que nos han sido heredadas bajo el título Peri hermenéias, Sobre la interpretación. Dice ahí:
Así, pues, el sonido [significativo] es símbolo de las afecciones en el alma, y la escritura [es símbolo] de lo que hay en el sonido. Y, así como las letras no son las mismas para todos, tampoco los sonidos son los mismos. Ahora bien, aquello de lo que esas cosas son signos primordialmente, las afecciones del alma, son las mismas para todos, y aquello de lo que éstas son semejanzas, las cosas, también son las mismas.
Si entendemos la genuina constitución de nuestra matriz simbólica —a cuyo cuidado está encomendado en cuerpo y alma el traductor— no puede extraviarnos aquella frase de que no hay hechos, sino sólo interpretaciones; tampoco aquella otra de que el traductor es un traidor. Porque la traducción, en cuanto constitutiva de lo que somos, no es sólo una operación intelectual, sino una integrante constituyente de nuestra interacción real y efectiva con el mundo desde el momento en el que la ejercemos para transponer en sonidos e imágenes aquello que son las pasiones del alma —impulsos, sensaciones, recuerdos, fantasías, deseos, juicios—. Estas pasiones, no en cuanto a su contenido, sino en cuanto a su forma y sus conexiones formales, son para Aristóteles las mismas en todos los humanos, ya sea en su totalidad, ya sea en gran parte. Y además, aquello de lo que nuestras pasiones son semejanza, las cosas que ocurren en la vida, también son las mismas en su totalidad, o en gran parte. La imponente forma de interacción lingüística de nuestros tiempos, en las que tratamos de hacer llegar a todos los rincones, y por todos los lenguajes posibles, la convicción básica de que hay al menos algunas cuantas causas en común y comunicables para la humanidad en conjunto, parece dar razón a las viejas palabras del Estagirita. El cultivo y desarrollo de estas posibilidades, que hoy sentimos como decisivas para nuestro futuro, no podría estar encomendado a una banda de traidores que nos hablaran de puras conexiones interpretativas. Más bien, de ellas se hacen cargo los traductores, en primer plano o tras bambalinas, en tanto tutores de nuestra matriz simbólica y las conexiones que de ella brotan.
IV.
Con lo hasta aquí dicho, espero haber hecho sensible la singular función histórico-social del traductor: la de cuidar los hilos comunicantes entre los universos simbólicos, esos hilos por los cuales mantenemos una referencia y trato con una realidad que de alguna u otra manera nos concierne en común, aunque no por igual. Esta tensión en el concernimiento de lo común de un modo que no es igual para todos, el traductor la protege de tal modo que sea dúctil a pesar de toda distancia y desemejanza. El traductor construye puentes de entendimiento donde la distancia entre visiones de mundo y de la vida es abismal, espacial y temporalmente. Esos puentes los instaura desde la realidad de la conexión de su propia vida con el mundo, vida y mundo a los que quiere entender y en los que quiere incidir, y para los que encuentra pistas precisamente en aquello que quiere traducir. Las pistas por traducir, las encuentra el traductor en las objetivaciones de mundo y vida que le comparecen en su situación histórica. Pero esas objetivaciones en las que uno encuentra pistas, y siempre de manera renovada, no son algo enteramente pasajero como lo es la vida interior de quienes las crean. Antes bien, gozan de una peculiar índole de ser que nace de su conexión profunda con la realidad de la vida. En este sentido, Dilthey hace la siguiente observación (ofrezco mi traducción):
Pero en tanto en las grandes obras algo espiritual se libera de la cabeza del poeta, del artista, del escritor, entramos en un ámbito en el que el engaño termina. Nada de la veracidad de las grandes obras artísticas, según las relaciones aquí imperantes […], puede querer aparentar contenido espiritual extraño al de su autor, si bien es cierto que ese contenido no quiere decir nada en absoluto de su autor. Veraz en sí, existe fijado, visible, duraderamente ahí, y con ello se vuelve posible un comprender técnicamente regulado del mismo. Así, en los confines entre el saber y la acción, surge un círculo en el cual la vida se desinhibe en una profundidad que no le es accesible a la observación, ni a la reflexión ni a la teoría.
Es desde esta profundidad, inaccesible por otros medios, que se construye el carácter esencial del trabajo y función social de la traducción. Por medio de la tutela de las traductores, que no sólo perciben las correspondencias entre signos como las IA, se nos vuelve accesible el sentido propio de grandeza de las obras, pero no como algo ya dado, sino como algo que tiene que ser conquistado en la interpretación en la que seguimos el ethos de apego a lo real, inherente a la vocación por la traducción. Para poder juzgar una traducción, el asunto no se juega en la pericia para seguir fielmente las correspondencias de los signos lingüísticos, sino en su capacidad para abrirnos paso a lo real que concierne primordialmente tanto al texto por traducir como al traducido. Pero como se podrán imaginar, para hacer ese difícil juicio, tenemos que llevar a cabo primero la experiencia entera en la que pensemos, por medio de la traducción, cómo es que se ha desinhibido de alguna forma nuestro contacto con la realidad que vivimos, para entonces estar en condición de juzgar si lo traducido puede ser aún dicho de forma más atinada. Mientras tanto, en medio de todo ello, se ha desencadenado ya una multitud de esfuerzos de conocimiento, que no serían posibles sin el cuidado vital y profesional que llevan a cabo los traductores. Entenderán ahora, espero, que encuentre indignantes las medidas editoriales que omiten los nombres de quienes ponen en marcha un movimiento de la realidad tan imponente y contundente como la experiencia humana de la traducción. Y espero, en consecuencia, que nos dispongamos a crear una renovada sensibilidad y disposición para este trabajo, sin el cual no es posible intimar con las visiones de mundo y vida que nos son extrañas. Esta sensibilidad y disposición renovadas hacia el trabajo de traducción son ineludibles, si es que somos veraces al decir que apostamos por el valor de la coexistencia y el respeto entre diferentes.
Notas
Platón, «Carta VII», en Diálogos, t. VI, trads. María Ángeles Durán, Francisco Lisi, Juan Zaragoza, Pilar Gómez Cardó (Madrid: Gredos, 2006), 344 c-d.
2 Platón, Protágoras, trad. Ute Schmidt Osmanczik (México: UNAM, 1994), 314 a-b.
3 Platón, «Carta VII», 342 a-b.
4 Aristóteles, «Sobre la interpretación», en Tratados de Lógica, t. II, trad. Miguel Canden Sanmartin (Madrid: Gredos, 2008), 16a 3-8.
5 Wilhelm Dilthey, GS VII: Der Aufbau der Geschichtlichen Welt in der Geisteswissenschaften (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1958), 158.
Referencias:
Aristóteles. «Sobre la interpretación». En Tratados de Lógica, t. II, traducido por Miguel Canden Sanmartin. Madrid: Gredos, 2008.
Dilthey, Wilhelm. GS VII: Der Aufbau der Geschichtlichen Welt in der Geisteswissenschaften. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1958.
Platón. «Carta VII». En Diálogos, t. VI, traducido por María Ángeles Durán, Francisco Lisi, Juan Zaragoza, Pilar Gómez Cardó. Madrid: Gredos, 2006.
Platón. Protágoras, traducido por Ute Schmidt Osmanczik. México: UNAM, 1994.