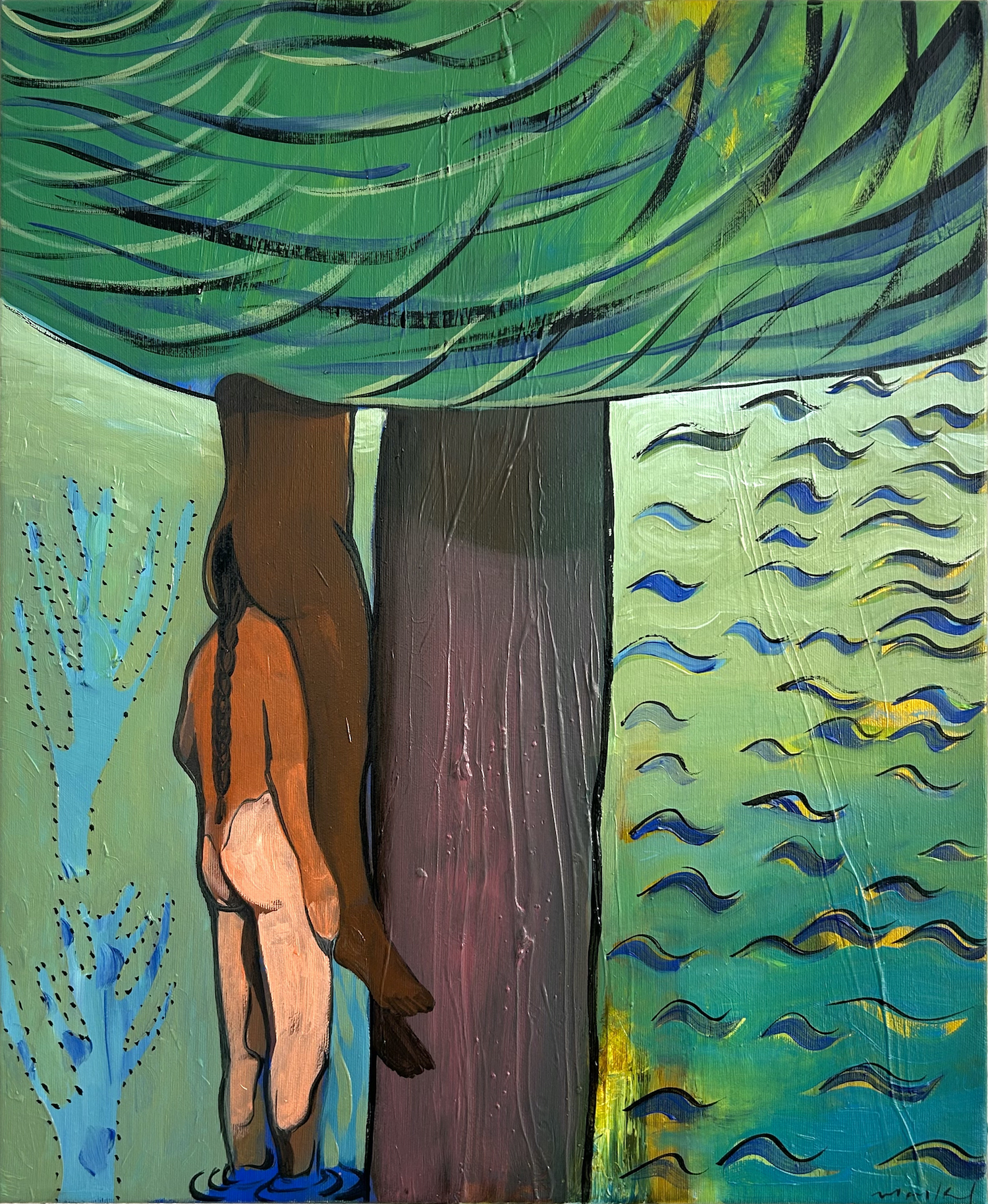por Amanda Rosa Pérez Morales
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Lo que en la esfera del pensamiento se llama paradoja;
lo que en la moral es una aventura desviación, en lo terrestre se llama isla.
Lezama, J. (1937) Coloquio con Juan Ramón Jiménez
Multitudes de islas nacientes surgieron en los mares de
la “región de las tempestades” como “osamentas y
nervios de la tierra”, levantando sobre “las olas irritadas”
sus “cabezas negras coronadas de plantas exóticas”.
Trévoux, Diccionario científico
A modo de inicio contextual 1
En 1938 José Lezama Lima da forma sobre la hoja a una plática que, deambulando entre la amistad descuidada y la rigurosidad académica, se convertiría en el referente para aquellos interesados en lo insular. En “Coloquio con Juan Ramón Jiménez”, texto publicado por primera vez seis años después de su articulación dialógica, Lezama comparte con el poeta español su categoría de insularismo. Este no es el primer ni el único texto en que lo expone, pero indiscutiblemente es donde esta problemática se trata más fondo; es en este texto donde se asienta el núcleo de su geopoética, en donde despliega su modelo insular. Tal modelo, en un primer momento, se apoya en un estatuto primario conceptual de su visión de la isla. Esto abarca la mirada y la presencia de un sujeto cuya estancia espacial –definitiva o de paso por la ínsula– no sobrepasa la categoría de simple testigo en busca del conocimiento ontológico. Así, el pensador cubano sugiere que (1) el insularismo implica una identidad singular y única que se desarrolla en una isla; este sentido de singularidad cultural se relaciona con las características específicas de la geografía, la historia y la experiencia de la isla; (2) la condición geográfica insular impacta significativamente en la formación de la identidad y la cultura de un individuo, debido a que la limitación física de la isla puede crear una sensación de aislamiento que influye en la forma en que sus habitantes se relacionan con el mundo exterior; (3) las condiciones atmosféricas y naturales de la isla afectan la sensibilidad y la creatividad de las personas, contribuyendo así a la singularidad de la expresión cultural; y finalmente (4) insularismo no busca ser un concepto estático, sino que parte de una postura existencial en donde lo que existe (y porque existe) da paso a la constitución de lo que el ser humano es.
De aquí se desprende, entonces, la idea de una determinación insular que establece cómo acontece el ser propio de aquel quien bajo esta condición nació, y que en clave estético-fenomenológica traza un modo particular de experimentar –o sentir– aquello que se le presenta. Por lo mismo es plausible detectar una latente inclinación a pensar en una conformación protoplasmática esencial (Lezama, 1983), a partir de lo que la isla en sí misma es. En otras palabras, Lezama considera que debido a su singularidad espaciotemporal las islas proporcionan en un plano existencial una total libertad de asociación, lo cual la carga de una estructura altamente simbólica, metafórica y, por lo mismo, poética. Ahora bien, este análisis se concretiza en el hombre insular quien, bajo la mirada del ensayista cubano, encarna una serie de rasgos (dados por la condición insular) que solamente a él le son propios, y que lo hacen sentir y comprender el mundo de una forma determinada. Esto desemboca en una sensibilidad insular, dada por la condición geográfica de la isla y que encarna muy específicamente el isleño.
Frente a esta postura defensora de la singularidad insular, se detiene otra que se asienta en la idea de que el insular, debido al carácter aparentemente dual que la isla encierra y del cual intenta salir, se construye a partir de la autocomprensión ególatra de pensarse como la síntesis de la lucha entre el mar y la resistencia telúrica. Juan Ramón Jiménez, quien sugiere esta postura, plantea que el insularismo es una clase o forma de sensibilidad individualísima que puede convenir a cualquier tipo de sensibilidad, por lo cual no entiende que sea privativa de quienes habitan una isla:
¿Qué extensión de la usted al concepto “insularismo”? Porque si Cuba es una isla, Inglaterra es una isla, Australia es una isla y el planeta en que habitamos es una isla. Y los que viven en islas deben vivir hacia adentro. Además, si se habla de una sensibilidad, insular, habría que definirla o, mejor, que adivinarla por contraste. En este caso, ¿frente a qué, oponiéndose a qué otra sensibilidad, se levanta este tema de la sensibilidad diferente de las islas? En poesía, para concretarme a la esencia de todo problema de sensibilidad, no he advertido que el problema del “insularismo” penetre el de la sensibilidad artística hasta darle un tono distinto.
(Jiménez, J. R. 1983:6, en Lezama Lima)
Para J. R. Jiménez, la idea de una sensibilidad propiamente insular no tiene nada de extraordinario, pues conduce a un localismo estéril e insiste en la búsqueda interior, en la mirada hacia dentro como único modo de legitimarse: “Ustedes han estado más atentos a los barcos que les llegaban que al trabajo de su resaca […]. Creo que lo que usted me ofrece es un mito” (Jiménez, J. R. 1983, en Lezama Lima, p. 8). Ante esto, Lezama responde destacando desde dónde está pensando lo insular, y retomando lo que ya mencioné, dígase, el fenómeno insular como una libre oportunidad asociativa del mundo:
Me gustaría que el problema de la sensibilidad insular se mantuviese sólo con la mínima fuerza secreta para decidir un mito […]. Yo desearía nada más que la introducción al estudio de las islas sirviese para integrar el mito que nos falta. Por eso he planteado el problema en su esencia poética, en el reino de la eterna sorpresa.
(Lezama, J. 1983:8)
A este debate se unieron otras voces, entre las cuales destaca la de Virgilio Piñera (otro insular), quien desarrolla, podríamos decir, una especie de sentencia pesimista con los potentes versos iniciales de “La isla en peso”, en donde se destaca la importancia de lo geográfico para comprender las dimensiones psicológicas, estéticas y ontológicas del ser humano situado:
La maldita circunstancia del agua por todas partes / me obliga a sentarme en la mesa del café, / Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer / hubiera podido dormir a pierna suelta. / Mientras los muchachos se despojaban de sus ropas para nadar / doce personas morían en un cuarto por compresión. / Cuando a la madrugada la pordiosera resbala en el agua / en el preciso momento en que se lava uno de sus pezones, / me acostumbro al hedor del puerto, / me acostumbro a la misma mujer que invariablemente masturba, / noche a noche, al soldado de guardia en medio del sueño de los peces. / Una taza de café no puede alejar mi idea fija, / en otro tiempo yo vivía adánicamente. / ¿Qué trajo la metamorfosis? / La eterna miseria que es el acto de recordar. / Si tú pudieras formar de nuevo aquellas combinaciones, / devolviéndome el país sin el agua, / me la bebería toda para escupir al cielo. / Pero he visto la música detenida en las caderas, / he visto a las negras bailando con vasos de ron en sus cabezas. / Hay que saltar del lecho con la firme convicción / de que tus dientes han crecido, / de que tu corazón te saldrá por la boca. / Aún flota en los arrecifes el uniforme del marinero ahogado. / Hay que saltar del lecho y buscar la vena mayor del mar para desangrarlo. / Me he puesto a pescar esponjas frenéticamente, / esos seres milagrosos que pueden desalojar hasta la última gota de agua y vivir secamente. / Esta noche he llorado al conocer a una anciana / que ha vivido ciento ocho años rodeada de agua por todas partes.
(Piñera, V. 2012:23)
También es parte de este debate María Zambrano, quien, siendo un ente de paso, pero viviendo la isla en el arraigo que solo un exiliado político puede llegar a vivir2, apoya la idea de Lezama, haciendo énfasis en la fractura temporal que las ínsulas conllevan, y articulando a partir de ello su Razón Poética, estructura fundamental del Sistema Poético del Mundo lezamiano:
Las Islas, lugar propio del exiliado que las hace sin saberlo allí donde no aparecen. Las hace o las revela dejándolas flotar en la ilimitación de las aguas posadas sobre ellas, sostenidas por el aliento que viene de lejos remotamente, aun del firmamento mismo, del parpadear de sus estrellas, movidas ellas por invisible brisa. Y la brisa traerá con ella algo del soplo de la creación.
(Zambrano, M. 1990:23)
En esta articulación de lo vital y teórico que fue la Razón Poética, las islas se presentan como un espacio de descenso catacúmbico y, contrario a la sensación de asfixia bajo la cual Virgilio Piñero articula la vivencia de lo insular, Zambrano, en su ensayo de 1943, “Las catacumbas” –y justamente en una carta escrita a Piñera–, manifiesta que en efecto sentía esas “islitas” como unas catacumbas, pero más bajo el sentido cristiano de ocultación y descendimiento, o con el de ese “entremos más adentro en la espesura” de la “Noche obscura” de San Juan de la Cruz3. Las “ínsulas extrañas” serán, pues, las cavernas, las “obscuras cavernas del sentido”, las islas, las catacumbas, o, como ella enfatiza, “sus propias tinieblas, es decir […] sus propias entrañas”, o “el propio, inajenable corazón”. Esto, podría afirmar, significa en la filósofa malagueña la revelación y fijación del mundo de lo sagrado que sirve de acceso a una nueva luz, a una resurrección. Por eso esas islas o catacumbas son también “lámparas de fuego”: “Y se preparaban esperando que en esta noche obscura Europa y la razón viviente redescubriendo lo que en las tinieblas se vuelve a descubrir siempre, la vocación, la luz”4.
A partir de este debate (que no es el único) podríamos pensar las ínsulas como un espacio y/o un lugar en donde el pensar filosófico se encuentra con la vívida poesía, con la cual se articula bajo una condición geográfica específica. Y si bien estas articulaciones entre filosofía, poesía y geografía no son exclusivas del espacio insular (sobre el continente se ha formado gran parte de lo que la historia de la cultura nos ha ofrecido), lo que sí es menester afirmar es que la isla es una figura poética. Igualmente, ha sido uno de los lugares en donde por excelencia hemos jugado a trascender la situación existencial propia. Esta especie de materialización existencial se ha dado a partir de la capacidad de crear, imaginar y fantasear con existencias virtuales que pujan y exigen un lugar (material o físico) propicio en donde existir. De esta forma, los comentarios que arrojaré a continuación parten de la siguiente premisa: la isla es una figura poético-geográfica que se caracteriza por ser uno de los repositorios que el hombre ha elegido para depositar sus existencias virtuales, ficcionales, imaginales y fantásticas, que no tienen cabida en el espacio real que circunda a aquel que las piensa. De aquí que, compartiendo postura con Lezama, Zambrano y Virgilio, podría intuir que hay una forma propia de sentir las islas, una que encuentra su lógica en aquella que sigue la poesía, y que transita entre dos modos perceptuales primarios: (1) el modo en que el isleño percibe, vive, siente y encarna su propia isla; y (2) otro modo que tiene como protagonista al otro, el cual la piensa como un lugar en donde habitan parte de los misterios del planeta. En este segundo modo incluyo a aquellos que, por la razón que sea, han llegado de paso a una isla. En ese caso, ellos mismos llegan a depositar algunos de estos misterios, debido a lo idóneo de su geografía, para crear sus propias asociaciones libres5.
Ahora bien, en lo que respecta al primer modo (1), me encuentro ante el problema de cómo describir un tipo de sensibilidad que me es tan propia. Correría el riesgo de hablar sobre mí misma y caer en lo que acertadamente señaló Juan Ramón: un localismo estéril e insistente en la búsqueda interior, en la mirada hacia dentro como único modo de legitimarse. También podría caer en una delicada confusión entre la dimensión existencial-geográfica de la isla (que provoca un obvio apartamiento telúrico) y su dimensión psicológico-metafórica como manifestación de la soledad, pues, volviendo al poeta español, estar isolados no se agota en la existencia del insular. Por lo mismo, en este texto no me centraré en la discusión en torno a las condiciones de posibilidad de una sensibilidad encarnada exclusivamente en el isleño (aunque sí considero que la hay), pues requiere otro camino reflexivo de corte más ontológico. Por el contrario, me concentraré en el segundo modo (2), específicamente en señalar algunos tropos que desde la literatura, la geografía, la filosofía y la historia podrían apuntar a ciertas especulaciones en torno a la idea de que la figura insular funciona como espacio que dota de carácter existencial a entidades o fenómenos imaginables o virtuales, para demostrar que sobre las islas sí se deposita un tipo específico de sensibilidad, y que este depósito siempre se lleva a cabo por una mirada ajena.
La ínsula como un lugar
Cartográficamente, las islas –tanto continentales como oceánicas6– han aparecido como espacios físicos y metafóricos que, ante la mirada del otro, sugieren un espacio-repositorio imaginal, que no es lo mismo que un espacio que aparece para ser llenado de realidad. Un espacio que aparece para ser llenado de realidad es un espacio que en potencia será partes, zonas y, por lo mismo, depósito de culturas múltiples. Hay en este tipo de espacio cierta fuerza cultural, y simbólica, que se impone debido a la firmeza de la tierra sobre la que se vive y que alberga distintos modos de ser con específicos entornos, naturalezas y circunstancias, pero que a la vez se reconocen, todos, parte de un mismo tierra-espacio planetario. Es un espacio propicio para hacer crecer, de manera general, lo que es o será, efectivamente, ‘real’ y ‘seguro’, un continente, el cual representa para el hombre la aparente resolución al conflicto entre el agua y la tierra, erigiéndose como ganadora esta última.
El espacio insular, por otra parte, es un espacio repositorio imaginal, porque más que un espacio es un lugar, un lucaris. Lugar refiere a un sitio en donde se deposita algo que nos atañe (alis expresa pertenencia, relación cercana). ‘Artificial’, ‘litoral’, ‘estival’…cada una de estas palabras se asocia de alguna manera a esta intimidad que ofrece la concepción y vivencia de lo que provoca este sufijo, que también podría encerrar una cierta idea de destino. Parto por el camino de lucaris, este dialectismo itálico que sustituye lucus, porque en su forma más antigua significaba ‘claro en el bosque’, ‘bosquecillo sagrado’, ‘claridad’, ‘pureza’ o ‘espacio mágico y cercano al alma’. Entonces una isla, al ser un lugar, un lucaris, encierra desde su aparecer la disposición perceptual sacra, divina y fantástica sobre ella7. Esta relación entre el lugar, lo sagrado y la isla es fuerte dentro del imaginario del Atlántico: las islas míticas y legendarias Eea, Ogigia, Siria, Basileia, la isla de los hiperbóreos (Aloxoia), las islas de Cronos, Avalón, Casitérides, Eritía, Atlántida, Purpurarias, las Islas de los Bienaventurados, las Islas Afortunadas, Hespérides, Gorgades, la Isla de los Sátiros, etc. Todas ellas están relacionadas con el mito, la religión, la leyenda, la utopía, la magia, el ensueño, el paraíso y la muerte, y cabalgan entre la realidad y el asentamiento de un mito.
Una isla es, además, un lugar que cumple la función de ser para el otro un repositorio imaginal; el lugar en donde se depositan y encuentran cabida objetos virtuales y fantasiosos. Es un repositorium; un ‘re’, un ‘de nuevo’ y un ‘hacia atrás para ir hacia adelante’; un ponere que ‘coloca’ algo específicamente en un lugar. Repositorio y lugar se unen también para describir un espacio concreto, con tintes divinos, sagrados y míticos, en el cual es posible situar algunas figuras virtuales que acompañan al hombre durante su vida. Gracias a estos lugares-repositorio, las existencias imaginales adquieren un mayor peso existencial, volviéndose, entonces, lugares determinados y centros lejanos que reúnen gran parte de estas fantasías. De lo anterior se sigue que las islas son uno de los espacios físico-planetarios en donde los hombres han decidido depositar aquello que no cabe en el espacio continental (porque de entrada es la mirada continental quien termina por sustentar el imaginario fantástico sobre lo insular), pero que es necesario depositar, que exista, entre otras cuestiones, por el hecho de enriquecer la vida con su necesario y efectivo misterio. Son un espacio segmentado, propicio para colocar estos imaginarios y dotarlos de mayor contundencia existencial porque ocupan un sitio físicamente real y existente que, en la mayoría de los casos, se encuentra geográficamente alejado de los puntos más concurridos del planeta.
Así, ‘lugar’, ‘repositorio’, ‘fantasía’, ‘misterio’ y ‘lejanía’ conviven espacialmente en las ínsulas del planeta, ofreciendo en tal unión formas concretas de pensar en ellas la temporalidad. La temporalidad insular siempre corresponde a un momento diferente al de quien la imagina. Pareciese que en ellas el momento siempre es otro, “de antes de los hombres, o para después de ellos”8. Atlántida, Utopía, Bensalem y la Ciudad del Sol son civilizaciones prósperas, avanzadas tecnológicas y espiritualmente, con grandes riquezas naturales, onomásticas y de contenido, así como con un sentido loable de la justicia y del democrático ejercicio de las leyes9. Platón, aferrándose al mito, deposita en la Atlántida la buenaventura de un lugar que fue mejor, mientras que More, Bacon y Campanella encuentran en la isla un renacer10. Los últimos tres filósofos, a la hora de colocar sus propuestas políticas, morales, éticas y religiosas, eligen para ello espacios insulares. Es allí en donde pueden emerger, nutrirse, crecer y probarse, y en esta contundencia situacional sus conceptos y propuestas adquieren una dimensión mayor de posibilidad efectual, A partir del asentamiento de estas ideas especulativas en un lugar específico es que se articulan materialmente sus críticas. Pero que la isla haya funcionado como un lugar-repositorio físico de la experiencia de lo simbólico y metafórico del hombre se debe en gran medida, nuevamente, a su disposición y constitución topológica, al ser un espacio alejado, considerablemente pequeño, sometido a la circunstancia del “mar por todas partes”, y por las particularidades ambientales que la rodean. Las Indias Occidentales, las del Pacífico, las islas del archipiélago malayo, el Triángulo de las Bermudas, la Isla de Pascua y la de Cocos, son lugares modernos sobre los cuales se han vaciado imaginarios con modos particulares de percepción y comprensión espaciotemporal. No es arbitrario, por lo mismo, que se haya denominado ínsula a la estructura localizada en la profundidad lateral del cerebro, que juega un rol imprescindible en la integración de la información sensorial y emocional, así como en la toma de decisiones, en la conciencia de uno mismo y de los demás. Se esconden allí reguladores empáticos, sociales, de percepción gustativa y de la experiencia del dolor, tanto en su dimensión subjetiva como corpórea. La ínsula cerebral también es un lugar en el planeta-cerebro, un repositorio de esa dimensión tan obscura y misteriosa del ser propio. Incluso es interesante cómo para el propio isleño, que encarna en sí mismo a la isla, tal percepción imaginal se mantiene. El isleño también suele depositar en alguna ínsula ajena parte de su extrañeza (aunque no es lo continental, pues del continente es que viene lo ‘real’).
Con ello podría delinear algunos de los argumentos por los cuales considero que sobre las islas se deposita un tipo de sensibilidad particular que se sustenta en lo simbólico y en lo desconocido que a su vez es conocido: las caracteriza una determinada estructura geográfica que las sitúa en un espacio siempre separado (y lejano), segmentado contundentemente por el agua, y en un momento siempre distinto con relación a quien la piensa. Es por ello que funcionan como lugares-repositorio físicos para las fantasías y misterios del hombre, permitiendo que conceptos, ideas y/o entidades abstractas adquieran una dimensión existencial más sólida. Desde la Atlántida hasta islas modernas, como las del Pacífico, han servido como contenedores de imaginarios con percepciones espaciotemporales específicos, reflejando incluso en la ínsula cerebral la idea de un repositorio de la experiencia subjetiva y misteriosa del ser propio. Y esto nos llevará, indiscutiblemente, hacia una dimensión comprensiva del mundo, experimentada a través de un vitral poético.
Las ínsulas como figuras poéticas
Las islas llevan siglos siendo (cuando no excluidas) pensadas como lugares geográficos en donde lo que allí existe necesita –para ser tomado como existente– de una asimilación simbólica, metafórica; una existencia estética, si usamos el término acuñado por Souriau11. De esta forma empieza a depositárseles a las entidades que simbólicamente allí habitan una existencia solo comprensible por la libre asociación que la poesía permite, pero que en su búsqueda de mayor jerarquía existencial se ubica en un espacio geográfico determinado. Un ejemplo de ello son algunas islas fantasmas cartografiadas para darle mayor contundencia y legitimación existencial a un mito. La isla de San Borondón es una muestra de lo dicho: aparece cartografiada en el Atlántico, específicamente, con el fin de legitimar ya no solo de forma folklórica, sino ‘científica’, una misteriosa y exuberante abundancia natural asentada en varias islas del mundo antiguo europeo. Vale aclarar, una vez más, que cuando hablo de entidades o cosas que habitan en las islas hago referencia a los imaginarios que alguien ajeno deposita sobre ellas (como, por ejemplo, solían hacer los navegantes).
Dentro del universo penetrante que es la poesía, las islas, entonces, son un tipo de figura poética caracterizada por dotar de mayor jerarquía existencial a formas fantásticas a través de una localización geográfica. Al ser una figura poética responden, por lo mismo, a una lógica muy propia, Para Lezama Lima, como intuimos a partir del último pasaje que de él cité, la poesía es una forma de conocimiento que, más que trascender, integra a los límites de lo racional y lo lógico la contundencia ontoestética que encierra debido a la capacidad que tiene de hacer a las cosas emerger multimodalmente. La poesía es para él, igualmente, un universo, una realidad agrupadora de posibilidades no agotadas en una expresión artística; un camino exploratorio y efectivo para comprender los misterios del universo y la condición humana: “La poesía no es un desahogo, sino una aventura total del hombre” (Lezama, J. 1983:22). Por ello las islas, al convertirse en figuras poéticas, se tornan espacios que, desde la lejanía, suelen aprehenderse a partir de la preaceptación existencial de lo que ahí habita. Es muy similar a la aceptación de lo divino –en donde a pesar del desconocimiento se acepta su existencia– y de los misterios –en donde para comprender hay que entender justamente su hablar simbólico–.
Igualmente, en Zambrano encontramos que la poesía va más allá de la mera creación literaria; es una forma de conocimiento que revela aspectos profundos y esenciales de la existencia humana. En Claros del bosque (1977) la describe como una forma de conocimiento que busca desvelar lo oculto, lo esencial y lo trascendental, una herramienta para acceder a una comprensión más profunda de la realidad y de unos mismo, y que es capaz de comunicar aquello que no puede ser expresado mediante la razón o el lenguaje conceptual. También destaca el carácter existencial y real de la poesía, su capacidad para conectar al individuo con el misterio y la belleza del mundo, así como con su propia experiencia vital y emocional. En este sentido, la poesía no solo tiene una dimensión estética, sino que también posee una dimensión ontológica, ética y espiritual. En ambos autores ésta, como un universo, como un cosmos, encuentra puntos de manifestación que deben brindar la posibilidad de retrotraerse a un momento iniciático, que dé la posibilidad de comenzar. Quizás por ello Zambrano encuentra relación entre lo poético, las islas y las catacumbas en tanto lugares (lucaris) donde se oscurece el ‘logos técnico’ y cobra vida el ‘logos poético’12. Generalmente, ‘logos’ designa razón o alguna de las expresiones de la razón: razonamiento, palabra, definición, fórmula. Por ello, la filósofa se pregunta cómo pudo pensarse alguna vez que la poesía, siendo palabra, no fuera razón. De ahí que, dentro de un discurso antropológico, en la historia de la aparición del logos exista una especie de razón en la poesía que no puede descartarse si se requiere afrontar la totalidad y la complejidad del ser humano: “La poesía es encuentro, don, hallazgo por gracia”, mientras que “la filosofía busca, requerimiento guiado por un método” (Zambrano, 1989:108). En suma, entre el ser oculto e invisible de la Idea platónica y el ser mutable de las apariencias que nos muestran los sentidos, entre método y saber, María Zambrano elige el saber poético. Una elección que la sustrae de la mirada abstracta y ‘liviana’ de la ciencia y le permite pensar la vida a través de la sensibilidad, la memoria y la imaginación13.
De tal relación entre las islas y la poesía a partir del imaginario de otro es que nace lo que yo denominaría una sensibilidad que se deposita sobre lo insular, pues si bien el debate en torno al insularismo se centró en la sensibilidad propiamente del isleño (estemos de acuerdo o no), habría que prestar más atención en aquel que piensa en las islas y que sobre ellas construye mundos. Por ello, al hablar sobre un tipo de sensibilidad que se deposita sobre la isla, estamos refiriendo a una sensibilidad de corte poético que se sitúa sobre la figura del lugar (lucaris) de manera simbólica, determinado el carácter ontopoético de las existencias que se enriquecen y se solidifican gracias a este tipo tan propio de sensibilidad. Con ello podríamos repensar la distinción que hice al inicio y que dictaba lo siguiente: hay dos perspectivas básicas desde donde analizar el fenómeno de la sensibilidad insular. A saber, aquella en la que la isla se aprehende a partir de los tropos desarrollados propiamente por el isleño; y aquella otra del continental, que la hace emerger porque gracias a ella encuentra un espacio simbólico en donde ubicarla y traerla a la ‘vida’.
Ahora podría reducir estos dos modos a uno solo: sobre la figura de la isla se coloca telúricamente parte de la dimensión imaginal de la vida humana, y esta condición abarca a todos, insulares o no, en caso de que dividamos a la humanidad en estos dos grandes grupos. La afirmación, de cierto carácter ontológico, sería que el ser humano tiende a depositar imaginarios y existencias virtuales en lugares desconocidos, que no pertenezcan al espacio que habitan; estos lugares pueden ser metafísicos, geográficos, físicos o materiales. Ahora bien, entre los lugares privilegiados por el hombre para depositar estas existencias se encuentran el libro, el bosque profundo, el sitio lejano y la isla. Todos estos lugares tienen esencialmente algo en común: ocupan un espacio físico/material en el mundo. De ahí lo geográficamente propicio de las islas para ser siempre un lugar desconectado en su dimensión física o psicológica, un lugar rodeado de límites materiales que levantan a su vez límites simbólicos. Siempre lejana (incluso si está cerca), la isla se vuelve también un tropo de la soledad en cualquiera de sus dos formas básicas, en tanto se deriva de una situación empírica o como determinación de la consciencia14. Esta sensibilidad que se deposita sobre las islas se manifiesta en dos dimensiones fundamentales: una telúrica (la figura de la isla asociada a una específica localización física/geográfica/cartográfica) y otra simbólica (la figura de la isla experimentada en una dimensión exclusivamente psicológica). Estas no son dimensiones excluyentes, aunque sí mantienen características particulares. La dimensión exclusivamente simbólica exacerba el sentirse solo a un nivel psicológico o espiritual –que no excluye, repito, lo geográfico–; es el sentimiento (casi siempre de pesar) de que uno no tiene sobre quién, o sobre qué, apoyarse. Aquí uno se siente y el sentimiento de aislamiento, en general, ni viene acompañado de un placer. Uno no interpreta el aislamiento como algo placentero. Pero incluso en este estado de pesadez del alma, el a-isla-miento mental también se apoya en la figura de la isla para comprender su soledad y situar la tristeza. En otras palabras: la figura de la isla es, en este caso, un situador emocional.
A partir de la dimensión que destaca lo geográfico y lo estético, podemos pensar en la isla como un lugar en donde se está aislado y que trae consigo una horda de derivaciones que afectan de formas específicas tanto al propiamente insular como a quien se va a una isla (presos, exiliados, nuevos colonos), pero que (en el caso que nos ocupa) también surte el efecto de lugar repositorio imaginal de cosas y entidades. Por ello, aquí la isla es también un situador de entidades virtuales. La Grecia de Homero, a causa de los viajes de Ulises entre las islas del Mediterráneo, sustenta en Occidente el imaginario insular como símbolo y universo concentrado, un microcosmos cuyo carácter secreto y replegado sobre sí mismo no sería otro que la expresión de una condición esencialmente femenina15: la isla-refugiado donde vive la maga Circe, la isla-hogar de Ítaca donde Penélope teje los recuerdo de su esposo ausente, las islas Lípari donde moran las sirenas que atraen a sus orillas a los navegantes.
A partir del siglo XIII comienza a generalizarse la creencia popular de que las maravillas más espectaculares y las tierras más exóticas en islas misteriosas y lejanas. Los mitos celtas pueblan el océano Atlántico con “islas deliciosas”, tal como Avalón, relacionada a la heroicidad del rey Arturo y a la leyenda del Santo Grial; Antilia, que luego daría su nombre a las Antillas del Caribe; la Isla Verde, tierra de “santos y afortunados”, que recoge la tradición islámica recapitulada por Alí ibn Fazel; o la isla No-Encontrada, donde supuestamente está situado el Paraíso. En la isla emblemática de la mitología celta, la isla de San Brandán, “los prados son verdaderos jardines, floridos con perenne hermosura –como en santas moradas, las flores exhalan dulces fragancias– con árboles espléndidos, preciosas flores y frutas de deliciosos perfumes”16. En la categorización de la isla como punto de encuentro con lo divino o lo sacro, podría mencionar la isla de Montsalvat, de connotaciones espirituales y esotéricas, representada poéticamente como una montaña que emerge en medio del mar y a la que ningún mortal tiene acceso. En ella se inspira Dante para crear su isla-purgatorio: la montaña boscosa de Dante sustituye el destierro, el que fuera lugar por excelencia de la penitencia y la purga de la tradición bíblica. Pero, además, integra la figura del bosque como espacio de iniciación y prueba, lo cual recuerda nuevamente el motivo sacro y divino de la naturaleza perdida que tanto señalaron, por ejemplo, los romanos. La isla, por lo mismo, arrastra una larga tradición que la caracteriza como un lugar de maravillas o descubrimientos y además como un lucaris de purificación y de conversión interior. La isla del purgatorio, por ejemplo, situada en las antípodas de Jerusalén en el medio del océano Atlántico del hemisferio austral, no es una isla oclusiva, sino que está abierta hacia lo alto de la montaña que la corona. Es activa y no invita a la satisfecha pereza del Edén, sino al escalamiento y a una progresiva ascesis que transforma, purifica y convierte al que va remontando la espiral que la circunda.
Por lo mismo, vemos que tanto la dimensión simbólico-psicológica como la dimensión geográfica se articulan para hacer de la isla un espacio, repito, sobre el cual se deposita un tipo de sensibilidad imaginal, fantasiosa, especulativa, mítica y sagrada, aunque también ligada, emocionalmente, con el aislamiento, el encierro, a la angustia y la nostalgia: un espacio rocoso defendido por acantilados y por “una cintura de plegarias (ceinture de priéres)17”. Por esto, a las virtualidades idílicas, utópicas o de expiación que se han depositado sobre las islas, también se suman otras asociadas a la muerte y a la desesperación; cuando las islas no son montañas que se erigen exigiendo una escalada espiritual, sino estómagos del planeta en donde lo que cae se ingiere y desaparece. Próspero, exiliado en una isla remota (remote isle), pone en práctica sus habilidades mágicas para controlar el clima y manipular a los personajes que naufragan en la isla, la cual es habitada por criaturas sobrenaturales, como el espíritu Ariel y el monstruoso Calibán, pero a la vez está llena de “sonidos y dulces aires que deleitan y no hacen daño”18. Prendick descubre que el Dr. Moreau ha estado llevando a cabo, en la isla, experimentos de vivisección, modificando quirúrgicamente a los animales para que adquieran características humanas. Estos “hombres-bestias” (beast folk)19 se comportan de manera primitiva y salvaje a pesar de sus rasgos humanos. La isla es aquí el lugar en donde habita el horror y opresión, donde los experimentos del Dr, Moreau han creado seres deformes y monstruosos.
Sin embargo, este desaparecer en lo insular también ha sido interpretado metafóricamente como la caída necesaria para subir hacia la luz, para renacer. Incluso podría señalar que esta manera iniciática catacúmbica, de recomienzo, que Zambrano localiza en las islas (aquello que alberga la muerte pero que es, por lo mismo, el punto de partida para otro tipo de existencia, otro lugar) ha sido sentida y abordada en otras obras literarias. Un ejemplo de ello ocurre en Los pasos perdidos. El musicólogo que protagoniza la novela (que ni siquiera tiene nombre, pues está ‘hundido’) parte de La Habana, donde vive una vida rutinaria e insatisfecha. Por esta razón decide embarcarse en una expedición a la selva amazónica para estudiar la música de las tribus indígenas que habitan la región. Es desde este punto de partida que comienza su viaje hacia esa parte mistérica continental y en donde emprende su transformación. En este caso Cuba, como una catacumba, presencia la muerte del musicólogo dando paso a su nuevo ser. De ahí que “la isla también es el origen, el origen radical y absoluto” (Deleuze, 2002:5). Incluso, es un origen que aparece en el renacer y que por lo mismo suele ser, siempre, un lugar de paso al cual se puede volver durante toda la vida, pero nunca quedarse demasiado tiempo.
Para concluir esta parte, mi propuesta de la ínsula como figura poética surge de su asociación con una sensibilidad depositada sobre ella, que se manifiesta tanto en su dimensión geográfica como en su dimensión simbólica, psicológica y espiritual. Este fenómeno refleja la capacidad de la poesía para revelar aspectos profundos y esenciales de la existencia humana, así como para comunicar aquello que no puede ser expresado mediante la razón o el lenguaje conceptual. Por otra parte, la isla, con su condición geográfica apartada y misteriosa, se convierte en un espacio propicio para la legitimación simbólica de existencias ficcionales. Su asociación con lo remoto y desconocido, junto con las limitaciones de otras formas de vida. Además, la rica tradición cultural y el imaginario colectivo humano han consolidado a la isla como un lugar cargado de significado simbólico, donde las historias de maravillas, aventuras y encuentros con lo desconocido encuentran un hogar propicio para desarrollarse y perdurar en la conciencia humana.
A modo de conclusión
En este ensayo reflexivo he intentado compartir algunas ideas en torno a las misteriosas y exóticas islas. Ello, desde un prisma que vincula lo estético, lo geográfico y lo ontológico, intentando proponer una especie de ontoestetografía de lo insular. Faltan muchos aspectos por abordar en torno al tema, como las distinciones entre una isla oceánica y una isla continental; o el tema de la isla como lugar de paso, lo cual se correlaciona con las catacumbas, con el depositar las fantasías y los sueños en un punto al cual se va de vez en cuando, pero en el cual no se está o no se habita nunca. Igualmente, podríamos pensar en la dimensión metafísica de la isla como figura poética; explorarla desde la idea de Weltinsein, de Humboldt, o incluso desde la teoría evolucionista que aseguraba que la isla era el espacio propicio para analizar la selección natural. Por otro lado, queda ahondar más en el motivo que provocó los debates durante la primera mitad del siglo XX sobre la conformación ontológica del ser insular, aunque esta labor requeriría mucho más detenimiento sobre otros factores, como si la colonización jugó un papel importante en la conformación de lo insular o si por lo mismo sería mejor hacer una diferencia entre islas colonizadas e islas que no lo fueron. En este sentido, hay que decir que de alguna forma las islas, como cualquier otro lugar en donde el hombre deposita su dimensión poética, tan colectiva e íntima a la vez, son una rebelión constante ante una racionalidad cartesiana totalizante (aunque esto no significa que logren separase por completo de la tendencia humana a racionalizar, pues continúan buscándole a la fantasía lugares en donde situarla).
En todo caso, el tema es rico en posibilidades dado que se encuentra en un terreno conceptual aún bastante inestable. En las páginas recorridas me interesó, inicialmente, compartir el debate que dentro de una isla, Cuba, se dio en torno al tema de la sensibilidad insular, lo cual me llevó a la idea central de que la isla es uno de los lugares en donde el hombre deposita un determinado tipo de sensibilidad marcada por la comprensión del mundo desde una perspectiva imaginal y fantasiosa. Es por ello que se vuelve un lugar (lucaris) repositorio. A ello agregué que esta sensibilidad que deposita el otro sobre las islas también incumbe al propio insular, que igual las utiliza (no a la suya, sino a otras) como repositorio. El hecho de que esto ocurra es debido a la tendencia humana de vaciar todas sus dimensiones en la mayor cantidad de lugares posibles. La isla en este caso es un repositorio idóneo por sus siempre inexploradas entrañas, por su inestabilidad telúrica (que la aleja de lo ‘real continental’). Por su condición geográfica.
Este último aspecto me condujo hacia la consideración de otro momento, donde señalé que la isla emerge como uno de los sitios privilegiados por el ser humano para encarnar su dimensión imaginativa y fantasiosa, atribuyendo esta elección a su marcada geografía, la cual confiere una mayor legitimidad existencial a las creaciones simbólicas depositadas en su seno. La isla como espacio geográfico adquiere un significado simbólico que se solidifica en su realidad física y que luego la trasciende, al volverse una figura sobre la cual se piensa más de lo que se vive. Esto hace que se vuelva parte de un imaginario individual y a la vez colectivo. Por último, intenté señalar cómo este tipo específico de sensibilidad que se deposita sobre las islas es de corte poético, debido a que es un lucaris en donde emergen y se mueven modos específicos del mundo-planeta-universo que es la poesía. Debido a esto, la isla se vuelve una figura en donde las cosas puede suceder.
Para finalizar, me gustaría recalcar que la isla no es el único lugar seleccionado por el hombre para otorgarle mayor existencia a las entidades ficcionales. Ya he mencionado los lugares lejanos, terrícolas o no; también los lugares desconocidos /que no propiamente deben corresponder a una isla); y muchos otros lucaris perdidos ahora mismo, esperando a ser encontrados. Y entre estos lugares-repositorios, dotados con la contundencia existencial necesaria para transferir a sus existencias el pneuma necesario para transitar el mundo y vivir en él, está el libro. El libro que, como una isla, pareciese que existe antes de ser descubierto; el libro que también flota en el mar, que a su vez es el aire. La isla y el libro se han entrelazado, incluyéndose mutuamente en los imaginarios humanos, siendo las islas un espacio de contundencia existencial para los libros, siendo los libros un espacio de contundencia existencial para las islas.
Notas al pie
1 Primera publicación en Pérez Morales, Amanda Rosa. Sobre las islas y la posibilidad de que lo virtual esté. In Escribir, pensar, decir. Pasajes entre filosofía y literatura, México: Lambda. Para esta reedición contamos con los permisos necesarios por para de LAMBDA. ↩︎
2 Aunque Zambrano alza la categoría de exilio a una problemática de orden ontológico (Pérez, M. 2014) ↩︎
3 Dice allí: “Tenía que bajar a enterrarse en las catacumbas como el grano de trigo en los misterios de Eleusis para salir luego a la luz”, como paso previo a una añorada resurrección, porque, insiste “nadie entra en la nueva vida sin pasar por una noche obscura, sin descender a los infiernos, según reza el viejo mito, sin haber habitado alguna sepultura”, como una rediviva Antígona también. Por eso se sintió tan cerca del orfismo lezamiano “católico órfico, según él mismo se declaró”, dice, y considera a Paradiso “una obra auténticamente dentro de la tradición órfica”, y se reconocía en su creencia en la resurrección. Cf. (Zambrano, M. 1988, “Breve testimonio de un encuentro inacabable”, en Lezama Lima, p.247). ↩︎
4 Cf. (Lezama, J. 1988) ↩︎
5 Cabe señalar que todo territorio se volvió un repositorio imaginal. En cualquier caso, América entera es una invención. Las islas colonizadas, por lo mismo, son incluso islas que se han destacado por ser doblemente misterizadas. ↩︎
6 Apuntaría Deleuze que “unas nos recuerdan que el mar está sobre la tierra, aprovechando el menor hundimiento/ deslizamiento de las estructuras más elevadas; las otras nos recuerdan (rappelent) que la tierra está siempre ahí, bajo el mar, reuniendo fuerzas para horadar la superficie” (Deleuze, 2002, p. 11). La traducción es propia. ↩︎
7 Es menester aclarar que las islas no son el único espacio que podemos considerar un lugar. Más adelante comentaré sobre esto. ↩︎
8 Dicta la cita de Deleuze en Causes et raisons des íles désertes: “Les îles sont d’avant l’homme ou pour après” (Deleuze, 2002: 13). ↩︎
9 “Poseyendo tal abundancia de oro, plata y todo lo demás que en todas partes se considera como una gran riqueza, y, además, gozando de una prosperidad y grandeza que superaban a las de cualquier otro Estado de la época, cuando toda la zona circundante era plena de cultivadores de tierras, y de pastores, y los hombres vivían, en el interior de la isla, en grandes ciudades, y estaban provistos de todas las demás cosas en la misma abundancia” (Platón, Tim. 25d). Luego, en Critias, leemos: “Y he aquí lo que decía: que en la parte del Océano frente a las Columnas de Hércules había una isla que era más grande que Asia y Libia juntas; desde allí se podía pasar a las demás islas y al continente opuesto que era contiguo, el cual, del otro lado del verdadero mar, rodeaba a este verdadero mar” (Crit. 108e-114c). Por otro lado, en T. More leemos: “La justicia es ejercida con prontitud y rectitud, y es ejercida tanto hacia los extranjeros como hacia los propios ciudadanos. Y aunque todos puedan pedir justicia, nadie puede pedir otra cosa; porque no hay allí abogados, ni jueces, y mucho menos leyes malas, porque no hay muchas leyes en Utopía. Cada uno está instruido en todas ellas” (More, 2005: 12). ↩︎
10 More se inspira en los viajes y misterios depositados en el Nuevo Mundo según las narraciones de Américo Vespucio. ↩︎
11 Cf. (Souriau 1969). ↩︎
12 María Zambrano argumentaba que el ‘logos poético’ se relaciona con la creatividad, la imaginación y la capacidad de expresión artística, mientras que el ‘logos técnico’ se refiere más bien a la racionalidad instrumental, la eficiencia y la lógica utilitarista. En su obra, Zambrano explora estas dicotomías y cómo influyen en la percepción y la comprensión del mundo. Cf. Filosofía y Poesía (Zambano, 2006), El hombre y lo divino (Zambrano, 1992) y Persona y Democracia (Zambrano, 2024). ↩︎
13 En este campo María Zambrano se adelantó en mucho a teóricos posteriores de la estética, como Franco Rella (1986), quien señaló que el filósofo de Elea no quiso tanto oponer dos vías de conocimiento, la de la razón y la de los sentidos, la episteme y la doxa, sino más bien exponerlas juntas. En realidad, las dos vías de las que habló Parménides, la del ser y la del no ser, la nouménica y la fenoménica, son válidas cognitivamente, solo que la contundencia con la que Platón apostó por la claridad metódica de la dialéctica supuso el triunfo de una conciencia analítica que proscribiría la sabiduría poética por considerarla confusa y falsa. Esta lectura novedosa y a contracorriente en la que se afirma que no hay una única vía de conocimiento, sino dos y complementarias, es la que la filósofa reivindicó mucho antes de que se extendiera en los círculos filosóficos de la segunda mitad del siglo xx. Ambas vías nos permiten encontrar, cada una a su manera, el escondite de la Verdad. Sin embargo, una lectura reduccionista del Poema de Parménides desdeñó la poesía como fuente de saber. Ahora bien, la vida humana, en su devenir y padecer, tiene poco que ver con las utopías de la identidad y la exactitud de una razón fría y matemática. Por ello, la filósofa se decantó por la vía de la razón poética y no la de la razón teórica. Consideró que la mayor diferencia entre el saber poético y el conocimiento filosófico está en el método. Así, mientras que el método propio de la filosofía exige una “vía de acceso y trasmisión” (Zambrano, 1986a: 107), el del saber poético “es experiencia ancestral o experiencia sedimentada en el curso de una vida” (Zambrano, 1986b: 107) y resulta difícil de trasmitir y de adquirir, dado que las experiencias vitales no se pueden programar de forma experimental como si la vida se desarrollara en un laboratorio. Por eso, en Notas para un método, uno de sus textos de madurez, la filósofa afirma: “No hay método en principio, pues, para el saber de la vida. Porque la vida es irrepetible, sus situaciones son únicas y de ellas solo cabe hablar por analogía y eso haciendo muchos supuestos y suposiciones […]. El saber, el saber propio de las cosas de la vida, es fruto de largos padecimientos, de larga observación, que un día se resume en un instante de lúcida visión que encuentra a veces su adecuada fórmula. Y es también el fruto que aparece tras un acontecimiento extremo, tras de un hecho absoluto, como la muerte de alguien, la enfermedad, la pérdida de un amor o el desarraigo forzado de la propia Patria. Puede brotar también, y debería no dejar de brotar nunca, de la alegría y de la felicidad. Y se dice esto porque extrañamente se deja pasar la alegría, la felicidad, el instante de dicha y la revelación de la belleza sin extraer de ellos la debida experiencia; ese grano de saber que fundaría toda una vida” (Zambrano, 1986a: 107). ↩︎
14 Sobre el tema de la soledad, cf. (Rivas, 2021). ↩︎
15 En efecto, no solamente la palabra “isla” ostenta una connotación femenina y representa simbólicamente la feminidad y la fertilidad en latín y sus lenguas derivadas, sino que la mayoría de las islas homéricas están dotadas de nombres seductores asociados a figuras femeninas. ↩︎
16 Cf. (Benedit, 1983:57) y (Ainsa 2020:6). ↩︎
17 “De chacune des terrasses divines, de chaque maraè bâti sur le cercle du rivage, s’élève dans l’obscur un murmure monotone, qui, mêlé à la voix houleuse du récif, entoure l’île d’une ceinture de prières” (Segalen, 2016: 14). ↩︎
18 “Be not afeard; the isle is full of noises. / Sounds and sweet airs, that give delight and hurt not. / Sometimes a thousand twangling instruments. / Will hum about mine ears; and sometime voices. / That, if I then had waked after long sleep. / Will make me sleep again: and then, in dreaming. / The clouds methought would open and show riches. / Ready to drop upon me that, when I waked, / I cried to dream again”. Esta cita se encuentra en el Acto III, Escena II, y es pronunciada por Calibán, en donde destaca la naturaleza misteriosa y encantada de la isla, mencionando los sonidos y las voces que escucha, así como las experiencias oníricas que tiene mientras duerme (Shakespeare, 2011: 33). ↩︎
19 “Then I heard coming up the slope behind me, and pattering against the stones and tree roots, the little feet of a man. You can scarce imagine how nauseatingly inhuman they looked –those pale, chinless faces and great, lidless, pinkish grey eyes! – as they stared in their blindness and bewilderment” (Wells, 2005:123). ↩︎
Referencias
Ainsa, F. (2020). “Las ínsulas de ‘tierra firme’ de la narrativa hispanoamericana: entre la memoria y la esperanza”, en Alemany (Coord.) La Isla Posible. Madrid: Congreso de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, pp. 5-21.
Carpentier, A. (1979). Los pasos Perdidos. La Habana: Letras Cubanas.
Colón, C. (1967). Los cuatro viajes del almirante y su testamento, compilación de Bartolomé de las Casas, trad. I. B. Anzoátegui. Madrid: Colección Austral.
Deleuze, G. (2002). L’île déserte et autres textes textes et entretiens, 1953-1974. París: Minuit.
Fernández-Palacios, J. M. (2004). Ecología insular. Madrid: Asociación Española de Ecología Terrestre.
Lezama Lima, J. (1983). La expresión americana. La Habana: Letras Cubanas.
Lezama Lima, J. (1988). Paradiso. Edición crítica. Madrid: Colección Archivos.
Lezama Lima, J. (2017). Poesía Completa. CDMX: Sexto Piso.
Melville, H. (2011). Moby Dick. Madrid: Austral.
More, T. (2005). Utopía. Londres: Digireads.
Pedreira, A. S. (2002). Insularismo. Ensayos de interpretación puertorriqueña. Madrid: Plaza Mayor.
Pérez Morales, A. R. (2014). “El tiempo fuera del tiempo. Anotaciones sobre la temporalidad insular en María Zambrano”, Aurora, (15), pp. 24-32.
Pérez Morales, A. R. (2020). “¿Qué significa ser insular?”, en Comunidad Mexicana de Estudiantes de filosofía, https://lacomefi.wordpress.com/2020/10/14/que-significa-ser insular-una-reflexion-filosofica-desde-maria-zambrano/
Píndaro (2000). Obras completas, trad. A. B. Pajares. Madrid, Cátedra.
Piñera, V. (2012). La isla en peso. La Habana: Letras cubanas.
Platón (2012). Obras completas, trad. P. de Azcárate. Madrid: Centaur.
Rivas, V. (2021). “Fenomenología y poética existencial de la soledad”, en É. G. Isasmendi y R. M. Grillo (eds.) Soledad, aislamiento y comunicación. Salerno: Oedipus, pp. 212-237.
Segalen, V. (2016). Les immémoriau. Paris: Points-Seuil.
Shakespeare, W. (2011). The Tempest. New York: Bloomsbury Arden.
Souriau, E. (1969). La Correspondance des Arts. Paris: Flammarion.
Stommel, H. (2017). Lost Islands: The Story of Islands That Have Vanished from Nautical Charts. Massachusetts: Dover Publications.
Valdés-Zamora, A. (2005). “El modelo insular en la escritura de José Lezama Lima”, en América. Cahiers du CRICCAL (33), pp. 159-166.
Wells, H. G. (2005). The Island of Dr. Moreau. Londres: Penguin Classics.
Zambrano, M. (1989a). Notas para un método. Madrid: Mondadori.
Zambrano, M. (1989b). Al alba (discurso por el Premio Cervantes). El País. Consultado el 14 de enero de 2022, tomado de https://elpais.com/dia rio/1989/04/25/cultura/609458407_850215.html
Zambrano, M. (1990). Los Bienaventurados. Madrid: Cátedra.
Zambrano, M. (1992). El hombre y lo divino. Madrid: Siruela.
Zambrano, M. (2006). Filosofía y poesía. CDMX: Fondo de Cultura Económica.
Zambrano, M. (2010). Obras completas, vols. III, VI. Barcelona: Galaxia Gutenberg.Zambrano, M. (2011). Claros del Bosque. Barcelona: Cátedra.